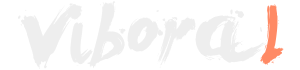Recibí un mensaje de Angélica lleno de peros y complicaciones y me imaginé enseguida cómo iba a ser el resto de la película.
No importaba que yo no quisiera. O que no pareciera quererlo. O que no le viera ningún sentido. Fuera como fuera, íbamos a terminar encontrándonos y, desde un principio, ella buscaría teñir el ambiente con la infinita desproporción de sus problemas.
Ella era rara. Hasta mis amigos lo decían. Y eso que a ellos solo les tocaba verla en las contadas ocasiones en que accedía a salir y, en las que siempre, sin excepción, terminaba enferma, furiosa o aburrida y no tardaba en irse a guardar, como si sufriera algún tipo de trastorno que no le permitía disfrutar de nada.
Con todo y eso, lo más preocupante no era ella, que al parecer simplemente era así, sino yo mismo, por haberme dejado arrastrar a una situación que se me antojaba del todo irreal y que, por momentos, llegaba a parecerse a una mala obra de teatro. De esas en las que uno siente pena ajena por los actores y termina haciendo fuerza para que la trama salga a flote o, incluso, para que se acabe de una buena vez.
Todo aquel asunto, por lo demás, llevaba demasiado tiempo. Tanto que, en ocasiones, me preguntaba si yo mismo no padecía algún tipo de conflicto: algo así como un mecanismo demente que me llevaba a buscar formas cada vez más particulares de sufrimiento.
Afortunadamente, mi cerebro no andaba tan fundido como cabría esperarse y, en ausencia de Angélica, aún daba ciertas muestras de lucidez, siendo capaz incluso de detectar (y hasta de clasificar) ciertas anomalías de nuestra relación. Un ejercicio de observación en el que, por cierto, había ido evolucionando hasta lograr reducir toda una amalgama de constantes y variables a un postulado único, a una ley de apariencia irrefutable, en la que Angélica era una especie de princesa imposible de complacer, y yo, un simple idiota que trataba de complacerla.
Lo cierto (y tal vez lo más difícil de aceptar) era que nadie me había obligado a nada, y que, si andaba metido en semejante embrollo, era por algo muy similar a lo que suele denominarse voluntad. Algo que, en mi caso, desafortunadamente, solo se manifestaba en proporciones mínimas e implicaba, sin lugar a dudas, que las cuentas pendientes más duras fueran conmigo mismo.
En el transcurso de los años, obviamente me había preguntado en innumerables ocasiones por la singularidad que había dado inicio a un universo tan extraño como ese. Cientos y cientos de veces había cavado en los albores de nuestra relación en busca de respuestas. Hasta que un día, de forma inesperada, me topé con un par de indicios que abrieron una nueva hipótesis hasta entonces desestimada: la posibilidad de que en un tiempo muy muy remoto las cosas entre Angélica y yo hubieran marchado más o menos bien.
Y aunque también era cierto que no había suficientes datos para afirmarlo de manera categórica, la presencia de algunos elementos alcanzaba niveles muy cercanos a los mínimos requeridos para que una composición de características similares pudiera surgir.
Cualquiera podría pensar, sin embargo, que mis hallazgos no tienen nada de novedoso y que, por el contrario, se trata un tema tan manido y trillado como el de las parejas que en un principio se gustan y que luego, pasado cierto tiempo, no ven en el otro más que a un saco de huesos podridos. Y bueno, de ser así, habría que aceptar que las preguntas relativas a dicho campo han sido ya debidamente formuladas y no quedaría más remedio que entregarse a ellas.
Debo aclarar, entonces, que este no es el caso. Aunque, lo cierto, de todas formas, es que alguna vez mis indagaciones sí navegaron por esas aguas. Porque claro: la idea de reducir nuestra relación al viejo asunto de primero gustarse y luego dejarse de gustar resultaba sumamente atractiva, reconfortante y, más que nada, me permitía contemplar mis propios problemas como una simple fase inscrita dentro del gran ciclo natural de las cosas.
Algo que, para mi alivio, no solo abarca a las personas y que, además, según las leyes de la termodinámica, se denomina entropía. Implica, entre otras cosas, la pérdida de calor e incluye cualquier sistema cerrado a lo largo del universo. Así que, en definitiva, no era solo yo, ya que todo, absolutamente todo, tiende de manera invariable al frío, al olvido, al desorden creciente.
Pero sucedió algo. Tras considerar durante un tiempo nuestra relación a la luz de los principios entrópicos, surgió un hallazgo imprevisto que se encargó de sepultar cada una de las hipótesis anteriores. No tardaron entonces en imponerse nuevos postulados, gracias a los cuales descubrí, atónito, que durante años había estado observando mi propia vida desde perspectivas erróneas y que, después de tantas y tantas vueltas, mis problemas no tenían nada que ver con el tiempo, ni con la pérdida de calor, ni con la pérdida de energía, ni con la pérdida de nada y que, muy por el contrario, la frialdad de Angélica había permanecido invariante desde el instante en que nos conocimos.
El mensaje de Angélica, sin ir más lejos, no hacía más que demostrarlo y no se diferenciaba en nada del resto de mensajes que ella misma me había enviado a través de los años. Era seco, árido, displicente, perecoso… Y claro: yo me encargaba de complementarlo al otro lado de la ecuación con una actitud ilusa, patética, negacionista… Tanto así que no tardé más de un par de segundos en llamar a Angélica y, como era habitual, tuve que esperar una eternidad hasta oírla contestar con un cortante aló, como si mi número de teléfono no le dijera absolutamente nada.
Lo que siguió fue también bastante típico. Silencios de diversos calibres, presiones y texturas, unas cuantas palabras sueltas, y, más que nada, el rugido del tráfico como telón de fondo. También estuve varias veces a punto de colgar… Hasta que, de repente, en un giro inexpresable y errático y confuso, quedamos de vernos junto al MAMM.
En ese momento yo andaba en Belén, por los lados de La Inmaculada, y unas nubes oscuras acababan de cubrir la parte oriental de la ciudad. Analicé rápidamente la situación y alcancé a pensar en caminar hasta la 30 para coger el Metroplús. Pero las nubes siguieron avanzando cada vez más rápido y pronto me alcanzaron unas gotas finas con olor a aguacero. De modo que más bien arranqué para la 80, con la idea de esperar el Circular Sur.
La lluvia no tardó en cubrirme, y al llegar a la 80, me escampé bajo un techito de lata, sin llegar a cruzar la avenida. Afortunadamente, el Circular no demoró en pasar y ahí sí crucé en medio de los carros. Me monté al bus y, al ver la cantidad de gente que había de pie, preferí quedarme entre el parabrisas y la registradora. Me tomé con fuerza de una varilla y, en cuestión de segundos, la lluvia se convirtió en una cortina craquelada que se tragó por completo los últimos rayos de sol que había en el horizonte.
Unos minutos más tarde, el bus se detuvo junto a La Mota y un man aprovechó para montarse por la de atrás a improvisar hip hop sobre una pista a todo volumen. A escasos metros, una multitud escampaba de pie frente a una cafetería, viendo un partido de la Champions. Alcancé a distinguir un uniforme rojo y otro amarillo en la pantalla y, mientras tanto, el bus se fue llenando de gente hasta que no cupo nadie más, y el último pasajero quedó prácticamente colgado de la puerta, tanto así que el chofer trató de cerrar y todos tuvimos que apretujarnos una y otra vez hasta que por fin arrancamos.
Más adelante, varias personas se bajaron junto a la pista del aeropuerto. Nadie se subió y una ventisca atacó el bus desde todos los costados. Las últimas rendijas abiertas en las ventanas no tardaron en desaparecer y el sofoco se comenzó a sentir en serio.
Pronto llegamos a Campos de Paz. Los puestos de flores andaban envueltos en grandes plásticos, mientras que los negocios del frente, todos esos de fruta y patacones y salpicón, habían bajado sus rejas para protegerse del temporal.
El bus se detuvo frente a la entrada del cementerio y abrió la puerta. Una señora subió secándose las lágrimas, antes de pagar y pasar la registradora y avanzar hasta donde pudo y luego colgarse de la varilla central del pasillo. El bus volvió entonces a cerrar, avanzó unos cuantos metros y se descolgó en neutra hacia el rompoy de Guayabal, en tanto que el chofer limpiaba el vaho del parabrisas con una hoja de periódico.
Un poco más abajo, el tráfico se convirtió en una masa impenetrable y pastosa. El chofer, sin embargo, no pareció aceptar el nuevo orden de las cosas y empezó a frenar y a arrancar a los trancazos, como si alguno de los dos (él o el propio bus) sufriera un ataque de epilepsia. Y aunque algunos pasajeros protestaron al fondo, sus protestas fueron desoídas. El tambaleo simplemente continuó, y todos fuimos entrando en un estado alterado de la conciencia, que nos fue llevando por caminos desconocidos de nuestras propias mentes.
Cuando al fin paramos junto a la bomba de gasolina, un montón de gente se bajó y otro montón de gente se subió y aproveché para moverme unos cuantos centímetros hacia atrás, con la idea de ganar algo de espacio entre el parabrisas y yo, y así poder inclinarme hacia adelante cuando pasara demasiada gente. Luego el bus siguió avanzando y, unos segundos después, casi en la mitad del rompoy, se montó una chica de jean y blusa naranja y pelo crespo y corto y rostro firme y suspicaz y ojos oscuros y tranquilos, dando un paso ágil sobre cada escala.
Solo que, en esas, el chofer volvió a arrancar de un brinco para volver a frenar enseguida. Y aunque ella logró agarrarse justo a tiempo de una varilla, dio también un giro sobre sí misma y cayó de lleno contra mi hombro. No me miró ni dijo nada, pero buscó abrirse un espacio a mi lado tratando de alejarse lo máximo posible de las escalas. Finalmente, consiguió tomarse de una varilla distinta, junto al parabrisas, y quedó con la vista clavada hacia el frente.
El bus no tardó en volver a arrancar y en volver a frenar con un ímpetu que levantó de nuevo las protestas del fondo. Con todo y eso, el chofer se mantuvo ajeno al destino de sus pasajeros y, unos segundos después, andaba saltando de carril en carril, como si su recorrido hubiera pasado a formar parte de un parque de atracciones mecánicas. Mi nueva vecina no tardó en caer otro par de veces sobre mí, pero pronto pudo acomodar mejor los pies y resistió sin problema los siguientes embates.
Casi al salir de la glorieta, varias personas se subieron y otras tantas se bajaron y, mientras volvíamos a acomodarnos, mi vecina descubrió el estrecho espacio entre el parabrisas y yo y quiso deslizar un pie hacia adentro para evitar, en parte, la corriente ininterrumpida de personas. Yo traté, entonces, de correrme un poco más hacia atrás para facilitarle la vida y, mientras tanto, ella probó distintas maneras de alargar su pierna y también su brazo, hasta que decidió girarse en dirección a mí y consiguió tomarse de otra varilla. Yo, por mi parte, logré ganar unos cuantos centímetros a mi espalda y conservé cierto espacio de maniobra. Por último, ella recostó su cadera contra el parabrisas y se mantuvo lo más distante posible de mi persona.
Unos instantes después, hubo un frenazo que superó en intensidad a todos los anteriores y en el que, de manera increíble, ambos salimos bien librados. Simplemente nos dejamos ir un poco hacia adelante y luego ese mismo poco hacia atrás, para volver a la posición inicial como dos cuerpos de hule, sin llegar siquiera a rozarnos.
Al momentico, unos pasajeros se bajaron y otros se subieron y todo pareció seguir más o menos igual. Hasta que, en un último instante, cuando el bus acababa de arrancar, un man apareció corriendo con un talego y alcanzó a colgarse de la puerta, que apenas estaba por cerrarse, y entró empujando a diestra y siniestra como si su vida dependiera de ello. No tuvimos más remedio que volver a apretujarnos una y otra vez, hasta que el chofer consiguió cerrar la puerta.
A raíz de ese pequeño incidente, ella se vio obligada a juntar un poco los pies y, como era de esperarse, perdió estabilidad en ciertos ángulos y, por momentos, terminé convertido en una especie de columna sobre la que ella apoyaba su hombro por completo. Un cambio en apariencia mínimo, pero que fue desgastando mi posición y terminó por inclinarme cada vez más hacia la palanca de cambios, lo que me obligó a moverme varias veces, hasta quedar mirando en diagonal hacia el espejo retrovisor de la puerta.
Lo paradójico fue que quedé aun más estable que antes. Así que aproveché para tomarme con el brazo derecho de otra varilla y apoyar mi palma izquierda contra el parabrisas.
El bus volvió a arrancar como si llevara bultos en vez de gente y todo el mundo se zarandeó de un lado para otro y se oyeron gritos desesperados al fondo. Para entonces, el parabrisas andaba tan empañado que resultaba imposible distinguir el camino. Tal vez por eso, el bus no tardó en treparse a un andén con una fuerza inusitada para volver a caer enseguida al pavimento. En ambas ocasiones, la gente gritó como si viajáramos en una montaña rusa y, en uno de esos instantes, los dedos de mi mano alcanzaron a golpearse contra el vidrio, sin mayores consecuencias.
Aun así, preferí cambiar mi brazo de posición y, después de tantear varias alternativas, lo dejé colgando a un costado, apretado contra mi propio muslo. Ella, entretanto, había ido reacomodando sus pies mediante sutiles y repetidos movimientos, en los que, por primera vez, sentí una dulce combinación de miel y manzanilla, que parecía provenir de su pelo. Luego volví a clavar la vista en dirección al parabrisas y me quedé contemplando la neblinosa lejanía.
Cuando por fin logramos salir del rompoy y nos detuvimos en YKK, la lluvia había arreciado aún más, si es que algo como eso era posible. Para entonces, la ciudad se había transformado en un lugar abstracto y desconocido, en una mancha vibrante que desgarraba cualquier intento de forma.
De repente, como si se tratara de un portal a otra dimensión, la puerta se abrió, y una ráfaga de agua bañó a la gente de las escalas, provocando toda clase de protestas que no tuvieron la menor importancia. Al final, no tuvimos más opción que esperar a que un man se terminara de bajar, tras abrirse paso a la malditasea por todo el corredor.
Finalmente, la puerta volvió a cerrarse. El calor y la humedad siguieron creciendo de forma exponencial y, muy pronto, la atmósfera se tornó irrespirable, como una espesa nube de sudor.
A partir de ahí el tráfico se despejó y el chofer no lo pensó dos veces para hundir la chancleta hasta el fondo. Primero en recta y después en curva hasta que la fuerza centrífuga se hizo cada vez más dura de soportar y la chica fue cayendo lentamente hacia mí, soltándose incluso de la varilla y tomándome de la cintura en un par de instantes.
Por más que le costó renunciar a su carrera desenfrenada, el chofer no tuvo más remedio que atender el clamor ininterrumpido de los timbres y, finalmente, se detuvo frente a los posgrados de la Universidad de Antioquia, donde mucha gente se bajó y mucha gente se subió y quedamos más o menos en las mismas. La única diferencia fue un empujón constante, en diagonal desde la puerta, que debí compensar inclinándome un poco más hacia atrás. Ella, por su parte, también realizó un movimiento similar y, en el vaivén de la siguiente curva, sentí varias veces su blusa fría contra mi costado.
Aunque la lluvia seguía cayendo parejo, el viento cesó de golpe y las calles emergieron de la irrealidad hasta alcanzar unas formas mínimas: siluetas de árboles, sombras de bodegas y fábricas, las vitrinas nubladas de un par de outlets… Mientras tanto, me distraje viendo a un man sin zapatos ni camisa que andaba arrastrando un carro de rodillos en el que llevaba un costal gigantesco. Y lo recuerdo muy bien porque en esas nos enterramos en un hueco y rebotamos enseguida como vegetales salteados, mientras el bus seguía de largo a toda velocidad como si surcara el cielo de nube en nube.
En medio de aquel sobresalto, ella se aferró a mi cintura con ambos brazos y yo alcancé a tomarla de la espalda. Luego volvimos a soltarnos, algo desconcertados, y descubrimos un leve descuadre lateral entre nosotros, que nos hizo perder gran parte de la sincronía ganada hasta entonces. Siguieron entonces toda clase de movimientos lentos e inseguros, hasta que nuestros pies quedaron intercalados y nuestras rodillas se entrelazaron levemente.
Casi llegando a La Aguacatala, en un abrir y cerrar de ojos, el chofer dejó de vivir su velocidad de ensueño y los espacios volvieron a ser eternos, reducidos. Lo que no impidió que, a cada tanto, el hombre volviera a acelerar en cualquier dirección, solo para volver a frenar enseguida, como si se estrellara a cada instante contra una fuerza sobrenatural que habitaba en el vacío. Aquel zarandeo constante llevó a que ella y yo tuviéramos que juntarnos un poco más y a que nuestros muslos se fueran entrecruzando con sutileza hasta lograr un mejor equilibrio.
Tras experimentar un sinnúmero de distancias espasmódicas nos detuvimos junto al metro, donde los pasajeros se abalanzaron hacia la calle y se dispersaron como insectos inverosímiles en medio de la lluvia. Ambos vivimos una agitación sin precedentes y recibimos todo tipo de golpes y estrujones y tuvimos que aferrarnos el uno al otro con más y más fuerza. En un momento, sin embargo, la avalancha de personas se hizo demasiado bestial y ella tuvo que dejarse caer hacia mí, sujetando ambos brazos en torno a mi cuello, como único apoyo. Por unos instantes, sus senos firmes y húmedos de lluvia palpitaron contra mi pecho.
Terminado el alboroto, el bus arrancó tan lleno como antes. La agitación seguía creciendo, y mientras la gente trataba de acoplarse a un orden incomprensible, el chofer siguió aprovechando cualquier espacio para abalanzarse contra los abismos de su propia mente.
Más o menos en esa tónica, giramos sobre la glorieta. Luego, el bus pasó de un solo brinco a otro carril y frenó y aceleró y volvió a frenar, y ambos nos movimos juntos, tomados de la cintura, como gotas de una misma ola.
Cuando el bus finalmente cogió por Las Vegas, ella me soltó y volvió a incorporarse. Sin embargo, solo fue cuestión de instantes para que el chofer se detuviera frente a Eafit y la puerta se abriera y el viento congelara nuestra piel y nuestra ropa y las multitudes entraran y salieran como si nosotros no existiéramos. Ella, entonces, no tuvo más remedio que dejarse caer de nuevo sobre mí, con una confianza de años.
Para soportar mejor su peso, procuré aferrarme con más fuerza a la varilla. Además, con intención de protegerla, apoyé mi brazo derecho por detrás de su espalda.
Entre idas y venidas, la lluvia comenzó a amainar y algunas ventanas se fueron abriendo. La furia del tropel, por el contrario, siguió en aumento, como si hubiéramos entrado a una dimensión oscura en la que a nadie le importaba el destino de los demás. Ante eso, ella trató de alejarse aún más de las escalas, y yo terminé de atraerla hacia mí con el brazo. De repente, quedamos completamente abrazados y ella recostó la cabeza sobre mi hombro de una manera casi imperceptible. Solo alcancé a sentir un cálido suspiro en mi cuello y el mismo olor a miel y manzanilla de antes.
En algún momento, las puertas volvieron a cerrarse. El tráfico desapareció de la avenida y el bus no hizo más que avanzar. Nuestro abrazo se tornó entonces algo más sutil, aunque volvió a intensificarse en un par de frenones. Luego, el bus paró frente al INEM, y mientras la gente bajaba y subía enloquecida, ella y yo nos mantuvimos fundidos como dos estatuas en medio de la tormenta.
Cuando arrancamos de nuevo, el chofer no demoró en hundir la chancleta hasta el fondo y empezó a esquivar vehículos de un carril a otro como si acabáramos de entrar en un videojuego. Mientras tanto, ella y yo no hicimos más que mecernos con suavidad de un lado a otro, como una canoa que ondula sobre la imperceptible influencia de una corriente lejana.
Al parar frente al Politécnico, todo volvió a repetirse más o menos del mismo modo. Una gente salió despavorida, otra gente subió enardecida y, mientras tanto, nosotros solo procuramos mantenernos a flote.
A medida que nos acercamos al Éxito, la lluvia siguió mermando hasta convertirse en una llovizna cada vez más volátil. Luego, atravesamos el rompoy sin mayor problema y paramos en Monterrey, donde unos se subieron y otros se bajaron hasta que la densidad poblacional del bus retornó a proporciones menos demenciales. Incluso, se abrió un espacio en medio del corredor y, junto a la puerta, sin pasar la registradora, solo quedamos ella y yo. A continuación, nuestros cuerpos se fueron desprendiendo poco a poco, como si quisieran evitar a toda costa cualquier tipo de ligereza.
Unos instantes después, alguien tocó el timbre, y el bus se detuvo de inmediato al frente de Ascensores Andino. Las puertas se abrieron. Ella dio tres pasos ágiles sobre las escalas, saltó por encima de un charco y aterrizó sobre la acera con una tierna mueca. Parecía feliz. Alcanzó a despegarse la blusa de la piel con ambas manos, se peinó un poco hacia atrás y empezó a caminar en la misma dirección que veníamos, con la vista clavada hacia el frente. Sin cerrar la puerta, el bus entonces arrancó y yo me quedé como en el aire: como si acabara de experimentar una pequeña prueba de algo verdadero y no quisiera que se desvaneciera tan pronto.
Al chofer, obviamente, todo eso lo traía sin cuidado. Y así, mientras los fragmentos de mi pasado reciente se alejaban como un cúmulo de niebla, él se dedicó a planear sobre Las Vegas, más y más rápido, tanto así que cuando menos pensé, yo también andaba saltando desde la primera escala por encima de un charco, calculando la distancia exacta para no caer en un arroyo que corría por la acera. El chofer arrancó enseguida a mis espaldas y, en cierto modo, no me pareció justo tener que volver de una forma tan abrupta a mi extraña vida real.
Al alzar la cabeza, pronto distinguí a Angélica, recostada contra una vidriera. Nuestras miradas alcanzaron a cruzarse y mis recuerdos más recientes parecieron diluirse como un sueño jabonoso. Como era habitual, Angélica no tardó en rehuir mi mirada y, simulando no haberme visto, se movió hacia una línea de visión que me excluía por completo.
Recuerdo que mis pasos alcanzaron a deslizarse un par de veces en su propia inercia y que pronto aproveché ese nuevo ángulo de invisibilidad para avanzar a toda prisa por el espacio abierto, antes de meterme por ese corredor estrecho que rodea el museo y atravesar la plazoleta de atrás, en dirección al Centro, y perderme finalmente entre las calles lloviznosas de Barrio Colombia.