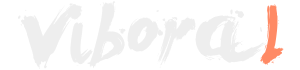La banda sonora, a los trece años, era bien intensa. Por un lado, estaba la novedosa fiebre por el metal más extremo y, sin importar que la muerte pululara alrededor, bandas como Entombed, Mayhem y Sarcófago acaparaban nuestra imaginación, con sus crudas letras y estéticas siniestras.
Por otra parte, estaba la calle. Esa gran amiga para jugar a volvernos grandes, sin tener que recurrir a cosas tan aburridas como el esfuerzo y la tal responsabilidad. En ese sentido, no había nada mejor que ir a jugar billar y a tomar aguardiente en el parque de Belén.
Sobra aclarar que en ese ambiente cantinero no sonaba Sarcófago ni por equivocación. Los grandes ídolos eran Gardel, Daniel Santos, Vicente Fernández, Julio Jaramillo, Los Visconti, Óscar Agudelo, Alci Acosta y, obviamente, Darío Gómez, mucho más cercano a nosotros por cuestiones de tiempo y lugar.
Si no estoy mal, el billar se llamaba Los Sauces. Olía a berrinche por todas partes y se mantenía lleno de viejos borrachos que no paraban de invitarlo a uno a tomar aguardiente y de contar historias.
De esa manera, supe que alguna vez Julio Jaramillo había estado allí, supuestamente, con la intención de cantar, hasta que una rasca monumental se lo terminó impidiendo.
Sobre Darío Gómez, en cambio, siempre se mencionaba que, por defender a la mamá, había matado al papá de un escopetazo. Una historia que solía repetirse a cada tanto, en distinta versión, y que generaba todo tipo de discusiones en torno a dos hipótesis: si el joven Darío había matado adrede a su papá o si, por el contrario, se había tratado de un accidente.
Con el tiempo, algunas de nuestras familias comenzaron a correr el riesgo de prestarle la finca a una manada de locos que llegaban a emborracharse en tiempo récord, mientras hacían sus primeros pinos en asuntos de despecho.
Y es que, por algún motivo estrafalario, uno casi que anhelaba y buscaba el famoso despecho, como si brindara mucho más réditos y estatus que el amor correspondido.
No eran raras, entonces, las escenas en que alguien, en medio de la borrachera más bestial, llamaba a la pelada que le gustaba a cantarle una canción de despecho, con la música de fondo, sin imaginar que, al otro lado del teléfono, no llegaba a entenderse absolutamente nada.
Y quién sabe. Tal vez por la cercanía que teníamos con el metal, las letras que más nos tramaban tenían que ver con la muerte. Estaba la insuperable «Bodas negras» de Julio Jaramillo (letra del poeta Julio Flórez), que bien podría ser el argumento de una película de terror o una densa letra de black métal. Sin embargo, tenía el inconveniente de no ser apta para dedicar.
Aunque fuera algo exagerada en ese sentido dedicable, para eso estaba «Nadie es eterno», de Darío Gómez. Un drama tejido con la propia muerte que, en simultáneo, se resta importancia a sí mismo, pues lo peor (en nuestra opinión) tendría que vivirlo la chica que nos lloraría en un futuro, por no haber disfrutado de nosotros a tiempo.
Creo que ni siquiera tuve la intención de cantársela a nadie, pero me veo a mi mismo en el cuarto, por la noche, provisto de un lapicero azul y una hoja en blanco, muy atento a un casete que acaba de grabarme el dueño del billar.
Durante un rato, no hice otra cosa que hundir play, escuchar un verso de «Nadie es eterno», darle stop, escribir lo que acababa de oír, retroceder el casete y volver a poner play hasta escuchar el siguiente verso. Sobra decir que pronto me supe el tema de memoria, sin dejar de sentirme orgulloso de mi propia muerte, como si fuera el acontecimiento más importante del mundo.
Para completar, Discos Dago quedaba prácticamente a la vuelta de la casa y, a excepción de mi persona, todo el mundo juraba haberse encontrado con Darío Gómez por la calle o haberlo visto bajar de un carro y hasta haber tenido la oportunidad de saludarlo para expresarle admiración.
Como siempre, pasaron los años. Ahora vivo en una vereda y recorro a menudo las calles de distintos pueblos. Las cosas no han cambiado mucho. Siempre hay un billar en el parque y cantinas por doquier. Poco Mayhem, poco Entombed, poco Sarcófago. A cambio, un sinfín de música de parranda y despecho que flota de manera natural en el ambiente.
No es raro andar por ahí desprevenido y notar, de pronto, que Darío Gómez lo mira a uno desde algún afiche, una fotografía, una pantalla o la carátula de un disco que cuelga de la pared.
Hace poco, sin ir más lejos, lo vi. Su sonrisa era medio sobradora. Llevaba puesta una bufanda roja y sostenía una copa de aguardiente, con la que brindaba justo en dirección a mí. Se trataba de un disco bastante viejo. Lo charro fue que esa versión de Darío Gómez me pareció demasiado joven. Como si aún le faltara acumular autoridad para verse más despechado y aguardientero.
Pero claro. Eso son güevonadas mías. Imágenes de momento. Autoridad, obviamente, el hombre la tenía toda. De sobra.
Además, ser el Rey del despecho en estas tierras parranderas es literalmente ser el Rey. A secas. No queda de otra que agradecerle. Y brindar con él, de una dimensión a otra.