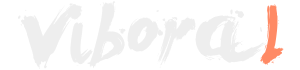Después de recorrer las salas y los pisos del museo de Antioquia, Cata y yo salimos de nuevo al mundo real. Aun así, sigue habiendo esculturas. Casi todas clavadas a lo largo y ancho de la plaza, como si los cuadros de Botero acabaran de perder sus vivos colores para materializarse en 3D. Algunas figuras humanas nos aguardan en expresión inmutable. Hay un gato medio sonriente. Un caballo que nos mira con desprecio sutil.
Los cuadros de Botero son un pretexto para plasmar color. Sus figuras voluminosas y redondas se alejan de la sombra, de la mancha, del ruido. Sus trazos perfeccionistas y cerrados jamás se salen de control. En sus imágenes prima la calma. Un mundo de ensueño. Mucho más plácido, menos complejo. Habitado por tiernos soldaditos de plomo que se exhiben, apacibles, en los recuerdos de un niño atemporal.
Bordeamos el antiguo Palacio de la Gobernación y nos metemos debajo del viaducto. Pasamos junto a un hombre de aspecto campesino que vende todo tipo de sombreros. Sus trazos son bruscos, expresivos, llenos de movimiento. Detrás de él, unas mujeres embera tejen chaquiras, sentadas sobre un manto blanco. Varios hombres con el torso desnudo pasan cargando cajas de fruta. No tardamos en subir unas escalas y nos encontramos de frente con un mural de Pedro Nel que merodea la estación.
Los murales de Pedro Nel Gómez andan por toda la ciudad. En interiores, en exteriores. A veces solos, a veces en grupo, empeñados en representar dramas humanos que, por momentos, parecen remontarse a los milenios bíblicos. Personas aguerridas, fuertes. Cuerpos a la intemperie. Escenas entre ríos y montañas. Humanidad sufrida y valiente.
Tras dudar unos instantes, decidimos bajar por Boyacá hasta llegar a la Veracruz, donde varias mujeres, apoyadas contra un antiguo muro de piedra, esperan la llegada de clientes seducidos por toda clase de vestidos borrosos, nebulosos, transparentes. Incluso rotos. De golpe, como si un personaje de María Villa se colara en una escena de Débora Arango, una mujer con un chal negro envuelto sobre los hombros pasa sin ninguna prisa. Pelo negro, recogido. Rostro asimétrico. Belleza irregular. Primitiva.
Débora Arango trabajaba con pinceladas sueltas, abiertas. Con imágenes impactantes y distorsionadas, que muchos en su tiempo se negaron a aceptar. Desnudos femeninos, corrupción política, pobreza, injusticia social. Cuadros imbuidos en estéticas viscerales, a veces grotescas. Figuras humanas que nos visitan de un mundo inquietante, muy similar al nuestro.
María Villa, en cambio, es de esos casos lindos en los que pesa tanto la vida como la obra. Empezó a pintar a los cincuenta años, sin que nadie le enseñara nada y casi de casualidad. Sus obras tienen la libertad de quien descubre las posibilidades mágicas de algo nuevo y, a partir de entonces, siente que puede hacer lo que le venga en gana. Imágenes religiosas. Firmas desbordadas. «Mamarrachos». Gente que pasa por ahí.
Mientras bordeamos la vieja sede del museo de Antioquia, Cata me cuenta que su bisabuelo trabajó en el taller de Francisco Antonio Cano y que incluso llegó a pintar una réplica de su obra más famosa: «Horizontes». Alguna vez, de hecho, la exhibieron en este mismo sitio.
«Horizontes» muestra a una pareja campesina sentada sobre una piedra en el mirador de una montaña. La mujer sostiene a un bebé entre los brazos, mientras el hombre señala a lo lejos. Una escena bellamente iluminada, que se acerca a los frescos divinos. Representa, entre otras cosas, la esperanza de un nuevo porvenir, a base de esfuerzo y trabajo. No hay sonrisas fáciles. Solo destellos de ilusión.
Por algún motivo que no entendemos, volteamos hacia cualquier lado y terminamos subiendo por Bomboná. No sabemos muy bien ni lo que hacemos. Solo notamos que, de pronto, nuestros pasos avanzan lentamente por la estación San Antonio, donde un mural elevado de Fredy Serna parece confundirse con los verdaderos barrios que cuelgan de las montañas. Como si el mundo real acabara de salpicarse con una multitud de manchas, y los trazos definidos se hubieran convertido en un tibio espejismo. Fragmentos. Rayas. Humo. Partes de una misma figura, de una misma abstracción.
Cuando menos pensamos, acabamos de volver a Carabobo. Hay mucha gente por ahí y andamos revoloteando de nuevo por los alrededores del museo.
No deja de ser extraño. Ni siquiera sabemos cómo llegamos a este lugar. Nuestro rumbo es incierto y damos vueltas sin motivo alguno. Como si un pintor indeciso y caprichoso jugara con nuestras formas y se esforzara en recrear una larga procesión de escenas. Trazos desmañados. Frágiles. A la espera de color.