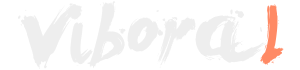La idea era bajar y subir de Santa Elena todos los días. Solo que luego, como suele pasar, las cosas cambiaron. Primero porque después del curso de trabajo en alturas quedé tan cansado que no quise ni imaginar cómo sería cuando ya estuviéramos trabajando de verdad en el muro. Y segundo porque a mi suegra le programaron una operación en Medellín y Cata se encargaría de acompañarla. Así que, al final, Cata y yo bajamos a quedarnos en Carlos E, en el apartamento de unos amigos que andan en México.
Finalmente, el mural empezó en serio, y el mal sueño se convirtió en el principal problema. Y eso que vuelvo cansado, anhelando la cama, después de tomar cerveza y whisky con la gente de los otros murales, en el parque del Poblado.
Tampoco es que uno vuelva caído de la rasca ni nada por el estilo. Al contrario. En cierta forma, es como si el trago se encargara de mitigar la adrenalina y el cansancio. Además, lo normal es no trasnochar más de la cuenta.
Yo, por ejemplo, bajo tipo 10:30 a coger el último metro. Paso frente al mural que se ilumina de mil maneras distintas, bajo el reflejo de una pantalla gigante. Después hago trasbordo en San Antonio y me encuentro con Cata en la plataforma. Dos estaciones después, nos bajamos en Suramericana. Caminamos por la 65 hasta Carlos E. y nos comemos una porción de pizza en alguno de los carritos. De ahí seguimos para la casa.
Por muy cansado que esté, nunca me duermo antes de la 1:30. Me pongo entonces a leer, a ver películas y series, hasta que en un momento indeterminado pego el ojo. Solo que, claro, la felicidad no dura lo que uno espera y, tipo 4:30, me despierto sin motivo aparente y ya no soy capaz de volver a dormir.
De todas formas, no soy el único. Ya lo hemos hablado varias veces frente al mural. Lo más seguro es que sea tanta sensación novedosa. Como si la energía experimentada a lo largo del día se quedara dando vueltas en el cuerpo y uno ya no fuera capaz de quedarse quieto. Para completar, se suele pensar más de la cuenta. Una especie de manía en la que, si uno se descuida, ese muro desmedido termina convertido en el único pensamiento posible.
Cuando el sueño no llega, solo queda tomarlo con calma agradeciendo el simple hecho de poder descansar un rato. De modo que, a partir de las 4:30, me dedico a abrir los ojos a cada tanto y voy distinguiendo los primeros tonos de la madrugada.
Tipo 6:30, cuando los delirantes colores del cielo se cansan al fin de mutar, no queda más remedio que levantarse y bañarse y echarse desodorante y vestirse y lavarse los dientes y tomarse dos vasados de agua y salir a coger el colectivo de Caldas que va por la avenida del Río. Me bajo entonces en la estación Poblado y cruzo el puente peatonal, entre un mar de gente. Bajo luego las escalas, me como dos pandebonos recién salidos del horno en uno de los kioscos, me tomo un jugo de naranja y cruzo finalmente Las Vegas. Atravieso el puente por debajo y voy subiendo la 10, mientras observo los avances de los artistas vecinos. Dos ojos realistas, de brillo inconcebible. Un rostro gigantesco de proporciones perfectas.
Lo que sigue es esperar a que aparezca algún supervisor y podamos firmar la planilla que nos autoriza a subir al andamio. Mientras tanto, bajamos al garaje del hotel. Nos ponemos la ropa de trabajo, cogemos el casco y las gafas oscuras y vamos de nuevo al lavadero, donde nos llenamos de bloqueador frente al espejo de cualquier carro. Algunas veces quedo tan blanco como un espanto y me imagino en una especie de ritual antes de ir a la guerra.
Una de las principales reglas del trabajo en altura es evitar el afán. No apresurar a ningún compañero. Y aunque nunca falta el acelerado, la idea es que cada quien se tome el tiempo necesario para hacer las cosas. Tampoco eternizarse. Pero sí sentirse tranquilo y seguro. Lo que abajo parece tan fácil, arriba no lo es tanto, y lo último que uno necesita es gente que lo ande acosando.
Otra cosa. Cuando pongan el ascensor, la idea es que cuatro de nosotros se descuelguen desde la terraza del edificio, mientras los otros cuatro suben palanqueando los malacates. Por lo pronto, la altura aún alcanza para que trepemos por una torre metálica. Cada quien engancha una eslinga a su espalda y la va asegurando donde puede. Luego, al llegar al andamio principal, debe irse enganchando de una línea de vida a la otra hasta ocupar el puesto respectivo.
Al principio, el trabajo no rindió tanto. Hubo que hacer todo tipo de ajustes logísticos, en torno al tamaño y a los límites de los pixeles. Había dudas con respecto a las distancias reales entre las columnas y las distancias que aparecen en los planos. No hubo más remedio que medirlas y efectivamente varían un montón. Al final, realizamos una simple división con las medidas reales y obtuvimos el ancho de cada cuadro que, para completar, también varía un poco entre viga y viga. Por eso mismo, a medida que subimos, siempre toca ir rectificando las distancias.
El trabajo, en líneas generales, consiste en medir y trazar cuadrículas con tiza y con cimbra y marcar los cuadros con el color que indica el mapa del diseño. Para hacerlo de manera eficiente, lo mejor es que un compañero le vaya dictando los datos a otro. De lo contrario, uno corre el riesgo de volverse loco entre semejante cantidad de cuadritos, bajo un solazo que vuelve la vida imposible.
Aunque todas las labores son divertidas, la pintada con brocha o con rodillo es sin duda la mejor parte. Algo así como volver a ser niño, cuando uno rellenaba superficies con los colores que le daba la profesora o se obsesionaba pegando pastas en forma de estrellas sobre la hoja, antes de colorearla. Como quien dice, pura fascinación.
También hay momentos en los que hace tanto sol, que uno ya ni ve, ni siente, ni piensa nada y entra más bien en modo inercia. El muro deja de ser gris y se vuelve rosado, y uno ya no sabe ni qué color está poniendo y tiene que mirar todo el tiempo el tarro o la tapa del tarro para asegurarse de no estar metiendo la pata. Afortunadamente, antes de las tres de la tarde, el sol se esconde detrás del muro y tanto el aire como la ropa parecen más livianos.
En resumidas cuentas, todo se trata de subir a las alturas, medir y trazar cuadrículas, interpretar mapas, marcar los cuadritos con su respectivo color, buscar el tono de la pintura a lo largo de los once andamios y luego pintar y pintar y palanquear y palanquear para ir subiendo.
Lo más miedoso hasta ahora fue un día que Juan Sebastián me estaba dictando los colores para marcar una cuadrícula y nuestro andamio bajó casi medio metro de manera súbita. Aunque, claro, eso lo supimos después, al mirar el espacio que quedó entre los ladrillos. En su momento fue solo un vacío en el alma, en el que alcanzamos a mirarnos como si fuéramos a morir. Sucede que al subir, las guayas se destemplan, y si uno se olvida de volver a templarlas, pasan ese tipo de cosas.
Otro día, en medio del calor más horrible, sopló una brisa refrescante. Sin embargo, lo que parecía tan positivo se convirtió de golpe en un vaivén, al peor estilo de los parques de atracciones mecánicas. Yo andaba pintando en ese momento y de repente mi brocha y mi mano y el resto de mi cuerpo se desligaron de la pared. Y no solo eso. Como si habitáramos una pesadilla, no tardó en formarse un abismo de más de un metro de ancho entre el muro y el andamio, que comenzó a mecerse, en cámara lenta, a cuatro pisos de altura, mientras el viento inflaba la lona verde como si fuera la vela de un barco.
En esos casos, no queda más que agacharse en la mitad del andamio y esperar. Cuando el viento por fin cesa, se taladra el muro y se ponen amarres con alambre o tripaepollo. Para que el aire pase a través, también hemos ido rajando la lona. Es más: entre el segundo y el tercer andamio hay un boquete tan grande que lo llamamos El paso de la muerte.
Y bueno. Al final de cuentas, ese tipo de cosas son las que vuelven el sueño inalcanzable y volátil.
Alturas. Pliegues transparentes. Párpados abiertos a la deriva de las noches.