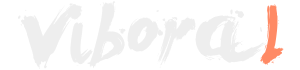Abro los ojos. Como siempre. Como si fuera tan normal hacerlo, y uno estuviera destinado a repetir ese movimiento por una eternidad.
Pero esta vez es distinto. Casi como haber muerto. Sin saberlo. Sin sentirlo. Mientras alguien cortaba de un tajo los hilos que me unen al mundo.
Lo que estoy sintiendo puede ser producto de la exageración. De todas formas, también es exagerado atribuir mis sensaciones a un solo motivo. Después de todo, uno puede morirse en cualquier momento.
Eso de estar advertido, no deja de ser particular. Aun tratándose de una operación de menor riesgo, es innegable que aumentan las probabilidades de morir. Y uno de repente se espabila. Como si acabara de ver una buena película de terror y los sentidos se tornaran agudos, afilados, exagerados, desbordantes de imaginación.
Más o menos así ando desde ayer. Por eso pasé la tarde admirando el paisaje. El cultivo de maíz recién cosechado. Las montañas y sus bosques. Un sinfín de pájaros que flotaban entre cantos. La quebrada. Dos gatos que corren y brincan como espíritus naturales.
¿Necesitamos tanto los finales para poder apreciar las cosas? ¿De verdad somos tan brutos o hay también algo de pose? Quién sabe. Lo cierto es que se puede saborear la muerte desde un punto de vista más inconsciente. Casi como si fuera un postre.
Y pensar que el ombligo siempre estuvo salido. Igual que el de mi papá y el de mis dos hermanos.
Algunos niños se burlaban. Pero me habían entrenado tan bien al respecto que respondía, inmutable, que no se trataba de un error. Ni siquiera de un defecto. Era algo normal. Había ombligos para fuera y había ombligos para dentro. Eso era todo.
Muchos años después, una doctora de labios finos y mirada sensual me reveló la verdad, como si intuyera mi ignorancia.
—¿Pero usted sí sabe que tiene una hernia?
Y yo respondí que sí, que obvio, como si también me hubieran entrenado para que las desilusiones no me afecten en absoluto y me resulten de lo más normal.
—Pero no se preocupe. No es grave. Por el momento ni siquiera hay que operar. Ya si usted ve que de pronto crece…
Como cosa rara, me quedé pensando en las palabras. En ese usted. Siempre tan cortés. Tan refinado. Tan distante. Un verdadero impostor del matiz.
Abro los ojos y no estoy muy seguro del orden de los factores. Es posible que alguien acabe de despertarme. O que yo lo haya imaginado en sueños. Por ahora solo sé que estoy en una camilla, rodando por un corredor, con una manta encima.
No alcanzo a pensar mayor cosa. De repente entramos a una gran sala. Los brazos que arrastran la camilla me abandonan ahí, frente a unos ventanales. Árboles y cielo. Muchísima luz.
Observo a una enfermera que hace anotaciones en una planilla y enseguida grito.
—¿Cuánto tiempo estuve dormido?
Ella responde sin mirarme, como si hablara con un tipo de loco al que tiene clasificado con antelación.
—¿En cuánto tiempo me puedo ir? Tengo frío.
La enfermera sugiere que me vuelva a dormir. Le respondo que no tengo sueño y, por algún motivo anestesiado, me empeño en demostrarlo.
Noto de golpe que la sala está vacía. A lo mejor estoy hablando demasiado. Más bien me callo.
Miro hacia el ventanal. Los árboles recostados contra el cielo. El milagro de la creación. La inquietud perpetua de las partículas. Esa cantidad inaudita de información. La rareza de estar vivo.
Llega alguien en otra camilla. Unos enfermeros cierran de inmediato las persianas y el frío se hace más intenso. Tiemblo. Sobre todo en las piernas. Vuelvo a gritar.
—Tengo mucho frío.
Aunque nadie dice nada, una enfermera viene a poner un tubo que comienza a soltar un chorro de aire caliente en el interior de la manta.
—¿Cuándo puedo irme?
La sala vuelve a vaciarse. Me quedo pensando.
¿Cuántos años anduve aplazando este asunto? ¿Por qué seré así siempre con todo? En el futuro, probablemente, un dolor al que no le pararé ni cinco de bolas terminará matándome de una vez por todas. No sería extraño. Casi todas las muertes que uno escucha empiezan así: a partir de un dolor insignificante.
Lo bueno es que también estoy entrenado para el tema. Desde niño me la paso pensando en la fragilidad del instante. En los finales. En la muerte. Como si fuera un simple pasatiempo que me distrae de lo demás.
La noche anterior me tomé unas cervezas con Cata y con Natalia. Como era de esperarse, supieron delicioso. También comí como un animal.
A la mañana siguiente, hace apenas un rato, me fui mirando el paisaje verde por la ventanilla. Las casas. Los árboles. Los caminos. Las personas. Tantas vidas organizadas. Tanto sentido suelto por ahí.
La anestesia fue cuestión de segundos. Sin embargo, no quise que las luces del quirófano se apagaran por su cuenta. Por más que se empeñaran en representar los reflectores de una abducción alienígena, las apagué yo mismo. Cerré los ojos y me concentré en mi propia existencia, como una nave a punto de partir.
Abro los ojos y pienso en Cata. En los gatos. En la casa. La ventana de mi escritorio. Los paisajes. La vereda.
Sigo estando aquí. Y es cierto. Puede que mis cavilaciones se hayan pasado de tono. O de pronto no. Cualquiera sabe que las impresiones son frágiles. Y tenues. Siempre al borde. Siempre a límite. Como un canto. O una espina. Una frase suspendida al vuelo. Ese vuelo tan último. Tan definitivo. Ese instante tan famoso. Tan difícil de saber.