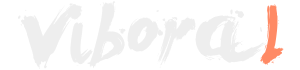Llevaba viviendo un año y medio en Buenos Aires, cuando Eduardo me llamó de Australia para que hiciéramos un guion. La verdad, no sé muy bien cómo se le ocurrió la idea. Solo recuerdo que habló de unos productores que acababa de conocer, de la plata que podríamos hacer en un futuro y hasta de triunfar en Hollywood.
Hasta ese día yo no había escrito nada en serio. Ni narraciones, ni poemas, ni guiones, ni nada que se le parezca. Eduardo, en cambio, sí. Durante casi un año había trabajado en una novela que, de manera increíble, terminó en las manos de unos ladrones tailandeses y desapareció para siempre.
En todo caso, por algún motivo que nunca le pregunté, él pensó en mí para hacer el guion. Y yo le respondí que claro, que me parecía muy bacano, pero que, de momento, no tenía computador ni tampoco plata para comprarme uno.
Ante ese panorama, cualquiera me habría descartado de entrada. Eduardo, sin embargo, es de esos amigos que se sueña cualquiera. Solo dijo que no había problema, salió a comprar un computador en algún pueblo perdido de Australia y me lo envió por correo.
En 2006, yo había salido por tierra para Argentina con la intención, entre otras cosas, de ponerme a escribir, lejos de tantas distracciones. No conocía a nadie por esas tierras ni tenía mayores referencias del país. Me gustaba el fútbol, el tango, Los Trovadores de Cuyo, Los Chalchaleros, Borges, Cortázar, Puig, V8, Hermética… Y sabía dos cosas importantes: no pedían visa para ingresar y, por la crisis de 2001, la vida andaba muy barata.
Medellín, por el contrario, parecía agotado para mí. Las puertas se habían ido cerrando. Y entre mi falta de imaginación y el hecho de no haber terminado ninguna carrera, el asunto de conseguir trabajo se había complicado hasta niveles insólitos.
Para colmo, a la hora de escribir, andaba poseído por el aplazamiento más radical. Una dispersión rugosa, persistente, inescrutable, me paralizaba por dentro y por fuera y no parecía tener fin. Tanto así que después de un año y medio en Buenos Aires la mano no venía muy cambiada.
Había trabajado de mesero y ahorrado lo suficiente para comprar un computador. Sin embargo, en una decisión algo fuera de control, me fui a viajar por Brasil y terminé gastándome toda la plata. Al final tuve que volver a Buenos Aires y empezar de cero.
Sin saber por qué, llevaba años y años saboteándome a mí mismo. Como si la vida fuera solo un juego y no tuviera que tomármela en serio.
En el fondo, todo aplazamiento guarda una estrecha relación con el miedo a estrellarse contra la realidad. Al principio, uno suele aplazar las cosas de la manera más olímpica posible. Con cierta distancia. Como si el asunto no importara lo suficiente. Sin embargo, al pasar de un punto, la inacción comienza a salirse de las manos e intenta justificarse de cualquier forma.
El impulso de escribir, como cualquier impulso, es algo misterioso, que no requiere explicación. Uno está por ahí un día cualquiera y siente de pronto la necesidad de hacerlo. En mi caso, el primer impulso de escritura fue a los trece años. Había una niña que me gustaba y, por una mala coincidencia del destino, creí que había salido con un amigo mío.
En su momento, fue algo así como una tragedia, y nunca hubiera sido capaz de hablar con ella al respecto. Solo que, de repente, sin saber ni cómo ni por qué, terminé escribiéndole una carta llena de reflexiones y reclamos que, contra todo pronóstico, pareció encantarle.
Durante un tiempo seguí escribiendo así: a raíz de impulsos. Cartas, prosas, versos, pensamientos, atmósferas y todo tipo de textos cortos que pronto se convirtieron en un hábito intermitente del que nunca esperé nada. Si tuviera que definir esos escritos, serían algo así como supuestamente poéticos: líneas sublimes, elevadas, etéreas, musicales, que luego quedaban sin corregir, perdidas en algún cajón desordenado.
Días antes de la llamada de Eduardo desde Australia, el restaurante donde yo trabajaba cerró sus puertas para siempre. Afortunadamente, me quedó dinero suficiente para pagar la pensión y pasar tranquilo el invierno.
Más allá de eso, no sabía qué hacer. Percibía mi propia vida como algo raro, absurdo. Llevaba años imaginando historias con la intención de escribirlas y al final nunca lo hacía. Al extremo, de no haber empezado un solo renglón.
Fue entonces cuando llegó el computador. Y aunque Eduardo y yo nunca volvimos a hablar del supuesto guion, en los meses que siguieron me dediqué a llenar líneas en la pantalla, sin tener la menor idea de lo que hacía. Después de mucho tiempo, avancé feliz por un paisaje grato y completamente nuevo.