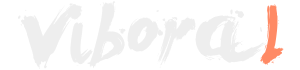Marzo de 2021. Por obra del Covid, Cata y yo andamos algo escasos de aire. Llevamos varios días postrados, inmóviles. Por más que lo intentamos, resulta imposible hilar dos pensamientos seguidos. La bruma mental es tan poderosa que pone en entredicho la vieja y conocida ilusión del yo.
Unas semanas antes, cuando la vida aún parecía normal, habíamos indagado por gatos en adopción, sin imaginar que poco después, cuando los nombres de nuestros propios vecinos se nos escurrieran de la memoria, iba a aparecer la posibilidad de un gatillo.
Cata se enfermó antes que yo. En cuestiones de aire comienza a sentirse un poco mejor y se encarga de ir a San Antonio de Pereira por un gatico que, desde el primer segundo, no hace más que pasearse por la casa, como si hubiera vivido en ella desde siempre. Tiene apenas dos meses. Luce unas rayas atigradas, y una larga mancha blanca lo recorre por debajo. Se llamará Ludovico.
Un mes más tarde, proveniente de La Ceja, llega Rosalía, una gatica blanca, de mirada penetrante, interrumpida por algunas manchas negras. Lo primero que hace al llegar es esconderse. Tanto así que en algún momento, en medio de un descuido impensable, llegamos a creer que se escapó justo al inicio de una tormenta.
Por vivir al borde de un camino, debemos andar bastante pendientes de los gatos durante los primeros tiempos. Pasan carros y motos. Y sobre todo perros. Muchos perros.
Afortunadamente, está Homero. Un cruce de golden retriever con pastor alemán, que atraviesa a diario el cultivo de maíz vecino y pasa el día entero en el corredor, afuera de nuestra casa. Él se encarga de ahuyentar a cualquier animal que pase y trata, incluso, de hacerse amigo de los gatos. Ellos, sin embargo, lo mantienen a raya.
Ludovico se transforma pronto en Lulo y luego en Lul y en Lulul y en otro sinfín de variaciones que, de manera increíble, él es capaz de distinguir. Lululul, de hecho, se eriza y se enfurrusca al instante, cada vez que Homero se le acerca más de la cuenta.
Rosalía, en ese sentido, es mucho más tranquila. Aunque suele ser prudente, no es raro encontrarla dormida cerca de Homero. También le encanta acostarse en los mismos tapetes donde él anduvo echado a lo largo del día. Es más: Cata y yo siempre hemos sospechado que Rosalía y Homero se encuentran de vez en cuando a escondidas, como si buscaran guardar las apariencias.
Ha pasado más de un año y, una tarde cualquiera, Homero entra por debajo del alambrado y se sienta en el corredor de afuera. Catalina le da unos huesos que sobraron del almuerzo. Mientras Homero come, observo a Rosalía en actitud de acecho, tras una hoja de palma caída. De pronto ella pega un brinco y se acerca bastante a Homero. Aunque me parece raro, no le doy mayor importancia.
Cata se acuerda de unas arvejas que están empezando a vinagrarse y se las sirve a Homero en un plato. Él comienza a devorarlas. Yo voy por unas medias al lavadero.
Unos segundos después, noto que Rosalía acaba de acercarse al plato de Homero. No alcanzo ni a pensar. Todo sucede demasiado rápido. Casi en cámara lenta.
Homero gruñe y ladra y se enfurece de forma desmedida, hasta rasgar el aire de un mordisco. En ese mismo espacio de aire, en medio de un brinco inverosímil, se encuentra Rosalía. Lo demás es confusión.
Alcanzo a gritarle a Homero cualquier sentencia desesperada. Rosalía vuelve pronto a tocar la manga con las cuatro patas y sale despavorida a ocultarse en lo alto de la piedra enorme, detrás del lavadero.
Homero desaparece de un salto entre los matorrales que dan al camino. Cata y yo nos miramos atónitos. Ella alcanza a decir que no fue grave. Desde mi ángulo, en cambio, no estoy tan seguro.
Mientras Cata espera adelante, voy por detrás de la casa, al otro lado de la piedra: Rosalía… Rosalía… Conejina… Conejina…
Imagino entonces que pudo haber entrado a la casa por la ventana del cuarto y enseguida la encuentro temblorosa. Apenas me ve, se esconde bajo la cama.
Después de varios intentos, logramos sacar a Rosalía. A primera vista, no parece tener nada. Hasta que de pronto, tras una mancha de color arveja, se abre una de esas heridas que encogen el corazón. Está ubicada unos centímetros arriba del muslo de atrás, donde queda quién sabe qué.
A la mañana siguiente, abrimos las puertas de la casa. El mordisco solo le afectó la piel y Rosalía tiene apenas dos puntos. El veterinario recomendó limpiar la herida varias veces al día y suministrar antibióticos.
Un rato después, Homero se acerca por el alambrado. Lo ahuyento enseguida de un grito y Rosalía aparece a buscarlo como nunca antes lo había hecho. Mientras Homero se aleja a toda prisa por el camino, ella se queda mirando en esa dirección.
Ahora es de noche. Lleva mucho rato lloviendo. Salgo a llamar a Rosalía varias veces, hasta que al fin emerge de la oscuridad. Unos segundos más tarde, justo detrás, aparece la sombra de Homero, como si ambos acabaran de citarse en secreto.
La mirada de Rosalía es llamativa. Vibrante. Como si supiera muchas más cosas que antes. Para ella, la rabieta de Homero solo parece ser un malentendido. No existen los reproches. Mucho menos el rencor.
Las lógicas humanas, por el contrario, funcionan distinto. No suelen quedarse en el mundo de las apariencias. Les encanta ir más allá. Cavilar y cavilar, así terminen girando más de la cuenta.
Quién sabe. Tal vez nos vemos acechados por demasiadas dudas. Y por la desconfianza. O por el puro y físico miedo. Como si, por algún motivo incrustado en lo más hondo, buscáramos siempre anticiparnos a cualquier eventualidad.
Le digo entonces a Homero que se vaya. Él emprende su camino, y Rosalía me mira algo extrañada. Como si no entendiera. Yo, la verdad, tampoco sé muy bien qué pensar. A lo mejor ella tiene razón.