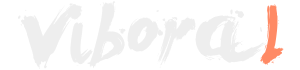Llevaba días sin hacer mayor cosa, convertido prácticamente en uno de los tantos árboles del paisaje. Una de esas épocas que luego, al recordarlas, uno siempre se pregunta: ¿de dónde sacaba plata?, ¿cómo hacía para vivir?
Lo cierto era que tenía tiempo, calma, soledad absoluta y, en especial, cero ganas de ponerme a escribir.
Una noche andaba sentado en el escalón de afuera de la casa, mirando un camino que se perdía en la oscuridad de las montañas.
De pronto, entre la infinidad de vainas absurdas que suelen desfilar por mi mente, se me ocurrió que por algún azar del universo, en ese preciso instante, una sombra humana se fuera materializando, mientras avanzaba hacia la casa, sin que yo pudiera dar crédito a mis ojos. Después de todo, uno tiende a creer que los muertos no vuelven a deambular por este mundo.
La idea me asustó. No solo porque estaba solo y el viento comenzó a soplar helado, sino porque, a veces, tiendo a creer que los pensamientos pueden desencadenar todo tipo de eventos.
Antes de ponerme a adivinar formas ensoñadas en la oscuridad, entré a la casa y prendí la radio. Me puse a cocinar unas pastas y pronto me olvidé del asunto.
Esa noche no pasó nada más. Creo que vi una película y simplemente me dormí.
A partir de ahí, solo existen conjeturas. La verdad, me resulta imposible recordar cómo se fue tejiendo la maraña en mi cabeza.
En algún momento indeterminado, vuelvo a verme a mí mismo sentado, mientras escribo acerca de esa imagen del camino oscuro.
Alguien viene subiendo los rieles. Sus formas se materializan despacio. Mi rostro se debate estupefacto.
En cuanto a la escritura, ese fue el primer impulso de Piragua. Un apunte, por ponerle cualquier nombre. Poco después llegaron las claridades iniciales.
En primer lugar, esa escena no me sucedía a mí, sino a un personaje por descubrir. En segundo lugar, la aparición no tenía lugar en el campo, sino en pleno centro de Medellín. En tercer lugar, el tono de la narración no sería ni remotamente similar al de Sueño blanco que, por cierto, ya me tenía mamado.
Así que volví a empezar y, con solo hacerlo, la nueva voz apareció de inmediato. Mucho más suelta. Más libre. Más conversada.
Los nombres de los dos personajes principales también surgieron de golpe, al primer intento, como si un arcángel me los acabara de susurrar al oído.
A partir de ahí, Polas se regó a hablar como si fuera a salirse de la página. Su ritmo era frenético, lleno de puntos suspensivos, vericuetos y muchas dudas.
Un tiempo más adelante, descubrí que necesitaba otra voz que se intercalara con la de Polas. La historia debía desarrollarse en distintos planos, con intensidades más variadas, que facilitaran algunos caminos secretos.
No tuve ni que pensarlo. En cierta forma, sentí como si anduviera preparando un plato de cocina. Al final, por más locuras que hiciera, debía equilibrar los sabores.
La voz de Polas suele ser desatada, visceral. La que acompaña a Piragua es paciente, temperada. Sin mayores estridencias.
Mucho más adelante, después de largos parones y de retomar varias veces el escrito, me encontré con más de doscientas páginas que reflejaban un caos absoluto. Algo así como un cuarto útil al que nadie ha entrado hace miles de años.
Entonces uno se queda ahí. Mirando alrededor. Con cara de angustia. Y desconsuelo. Imaginando una posible sensación futura, en la que intentará recordar aquellos tiempos difíciles, cuando el escrito era un monstruo de varias cabezas y parecía imposible terminarlo.
No sé si me explico: como si de repente existieran dos personas que escriben. La una frente al monstruo de varias cabezas y la otra frente al escrito ya resuelto. Dos personas casi idénticas que, por alguna magia irrealizable, son capaces de mirarse a través del tiempo y de envidiarse mutuamente. Porque hay que decirlo: en el desorden absoluto pueden habitar los momentos más intensos de la escritura.
Cuando menos pienso, los años han pasado más de la cuenta. De nuevo estoy por ahí. Sin ganas de escribir. Sin hacer mayor cosa.
Pero un día se me ocurre algo. Alguien despierta en las escalas de un edificio y no reconoce el mundo a su alrededor. ¿Qué puede ser? Jalo enseguida del hilo y llego sin motivo alguno a un viaje de hongos.
Entonces dudo. ¿No será demasiado etéreo? ¿O demasiado aburrido? ¿Incluso innarrable? ¿Qué pasará antes? ¿Qué pasará después?
Me pongo a escribir y me entero enseguida de un hecho fundamental: se trata de una chica que anduvo recorriendo potreros con otra amiga. Una es del campo, otra de la ciudad.
No tengo que pensarlo tampoco. Ambas aparecen de manera espontánea, como si emergieran por un camino oscuro que pasa de un mundo a otro sin ningún problema.
Si alguien me lo preguntara, diría que resulta imposible seguir el rastro de las cosas en el momento que surgen. Es más, en el mejor de los casos, lo que uno diga al respecto termina siendo un vil amaño. Aun así, no deja de ser divertido.
Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien al espectro que subió por ese camino entre la penumbra. Todavía no era Piragua. Se trataba apenas de una sombra, como tantas y tantas otras que se diluyen pronto en los confines de un movimiento incesante. Sinceramente, no sé si llamarlo imaginación.