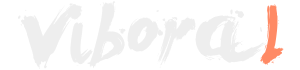Mi mamá y mi papá estudiaron sociología. Se conocieron en la facultad de la Universidad Javeriana. Después se cuadraron, terminaron, se volvieron a cuadrar y finalmente se casaron. Al tiempo nací yo, el primero de tres hermanos.
Sin saberlo me vi enfrentado desde un principio a novedosas técnicas educativas. Entre ellas, la romántica idea de no tener televisor en la casa.
Lo paradójico era que mientras anduviera revoloteando por el apartamento, no había ningún problema. Todo lo contrario. Al momento de viajar a través del día y la noche, me las arreglaba de mil formas distintas.
Lo raro, en cambio, sucedía cuando me topaba por ahí con algún televisor encendido y el tiempo se detenía, mientras yo me quedaba obnubilado frente a la pantalla, como uno de esos insectos que mueren por empecinarse con ciertas luces nocturnas.
En ese punto, la sociología cedió. No tardamos en comprar un televisor pequeño y pronto se establecieron horarios estrictos. Más que todo, hábitos que supuestamente ayudarían a formarme como niño.
En ese orden de ideas, las telenovelas eran lo primero a evitar. Por algún motivo que no me incumbía, estaban ubicadas en lo más bajo del escalafón educacional.
El asunto es que siempre, desde que me distingo, he tenido cierto talento para llevar la contraria. Incluso sin saberlo. Así que de pronto, cuando menos pensé, ya me había convertido en un fanático absoluto de las telenovelas. En especial las del mediodía: las más melodramáticas y retorcidas y delirantes de todas.
Ahora vamos a las palabras.
Al principio se hablaba de telenovelas. De telebobelas, incluso, cuando se buscaba un mayor énfasis, que demostrara la incuestionable futilidad de esos programas. Sin embargo, pronto me di cuenta de que en la vida real todo el mundo las llamaba simplemente novelas. A secas.
Con ese concepto viví durante largos y felices años. Hasta que un día, en una tarde cualquiera, me enteré de que los libros de narraciones largas también eran conocidos con el nombre de novelas. Solo que, a diferencia de sus hermanas televisivas, tenían un estatus de excelencia incuestionable.
La verdad, eso de que nombraran dos cosas tan disímiles bajo la misma palabra, nunca me cuadró. De modo que me mantuve escéptico y, para no traicionar al niño que alguna vez había sido, decidí no adherirme a dicha denominación. Los libros, entonces, siguieron siendo libros, en tanto que las novelas no abandonaron jamás el hermoso mundo de la televisión.
De hecho, salvo contadas excepciones, como los libros del maestro Hermann Hesse y algunas historias de aventura y misterio, durante mucho tiempo preferí mil veces leer cuentos, poemas y textos que ilustraran sobre temas específicos.
Incluso al día de hoy me gustan más los formatos cortos. Pero la vida es rara. Cualquiera lo sabe. Y de repente, al momento de escribir, lo primero que me salió fue una de esas tales novelas. Sin importar que, en mi empeño caprichoso y algo infantil, la llame simplemente Sueño blanco. O escrito. O libro.
Como si fuera poco, mi segunda novela acaba de salir rumbo a la imprenta. Se llama Piragua y será publicada en septiembre por Yarumo Libros, una nueva editorial de Bogotá.
En este punto, me alegra no pertenecer a la categoría de los denominados escritores serios. De esos que parecen tenerlo todo bajo control, de esos que, por algún aburrido motivo, no se cansan de proyectar una sospechosa y aparente aura de infalibilidad, como si siempre supieran de lo que están hablando.
Afortunadamente, ese no es mi caso. De lo contrario, no podría aventurarme a pensar cosas indefendibles y absurdas que no llevan a ninguna parte.
Justo ahora, quién sabe por qué, envidio al escritor venezolano Alberto Barrera Tyszka, que además de haber escrito excelentes novelas, cuentos, poemas y todo tipo de artículos, tiene catorce telenovelas de éxito en su haber. Frente a semejante monstruo, no hay mucho que decir.
Lo cierto es que mientras escribo, nunca pienso en lo que estoy haciendo. A medida que avanzo, solo me interesa lo que aparece poco a poco en el horizonte de la pantalla. En la medida de lo posible, además, me gusta que los narradores de mis escritos no sepan tampoco para dónde va la narración.
Tal vez por eso, nunca concibo una historia larga. Voy por partes, como dijo el descuartizador. Y me gustaría que esas partes dialoguen entre sí, que se afecten de mil maneras distintas, incluso secretas, impensadas, en vez de presentarse como una simple sucesión del famoso «y qué pasa después y después de eso y después»…
Y quién sabe. A lo mejor, la solución a tanto embrollo descontrolado sea imaginar a Piragua en forma de telenovela. En ese sentido, me gustaría que el televidente pueda enfrentarse a cualquier capítulo sin necesidad de haber visto los anteriores. Y viceversa. Que pueda abandonar la historia en cualquier punto, sin quedarse pensando en lo que sucederá después.
También me gustaría que cada personaje sea interpretado por distintos actores y que esos mismos actores, a su vez, interpreten a varios personajes a lo largo de las temporadas.
Si no es mucho pedir, también me encantaría que, de una toma a la otra, la ciudad de Medellín pudiera cambiar constantemente de época, y que esas mismas tomas reflejaran el estado interior de cada personaje. También me encantaría que las mismas situaciones volvieran a suceder una y otra vez, con pequeñas variaciones, y que los televidentes no pararan de reír, como si se hallaran frente a una película de cine mudo.
O no sé… De pronto pensar que Piragua sí es un libro, pero que tiene un horario estricto para ser leído. El libro del mediodía. De la medianoche. Del amanecer.
Y por último, que cualquier niño sea capaz de entenderlo. Y le guste tanto, tanto, tanto, que no pueda despegarse de sus páginas. Así se lo tengan prohibido en la casa, y su familia le asegure, de mil formas posibles, que resultará perjudicial en su supuesta formación.
P. D.
Lanzamiento de Piragua
Jueves 15 de septiembre
8:00 p. m. Salón La Piloto. Jardín Botánico
Piragua de Miguel Botero. Presentan: Alejandro Villate, Manuel Borrás y Darío Jaramillo Agudelo.
Convoca: Yarumo Libros