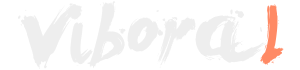Yo andaba viviendo en Santa Elena en un morro tan alto y empinado, que justamente se llamaba así: El Morro. Había estado enfrascado durante todo el año en terminar los últimos capítulos de Piragua y, entretanto, sobre las montañas y los bosques a la redonda no había hecho más que llover. Llegó el punto, de hecho, en que el frío y la humedad se apoderaron por completo de mis huesos y, a cada tanto, me veía obligado a bajar a Medellín a recargarme de sol y de calor, al mejor estilo de un gallinazo.
A mediados de noviembre supe por fin que el escrito estaba listo. Entonces me quedé inmóvil, como si algo me hubiera vaciado por dentro: sin sentir absolutamente nada, en medio de un balcón hecho de tablas y vidrios reciclados, donde el viento se paseaba a su antojo, mientras yo veía girar el radar del aeropuerto en la montaña del frente.
En realidad, son instantes difíciles de describir. Paradójicos, además. Porque tras largo tiempo de labor uno ya suele estar cansado del escrito en curso y quiere pasar la página de una vez por todas, en el sentido más literal del término. Solo que, por otro lado, le ha dado tantas y tantas vueltas a lo mismo, que las ideas son capaces de seguir haciéndolo por su propia cuenta y, en cierto modo, lo dejan a uno sumido en una especie de nueva soledad: en un desubique pasajero, sin propósito alguno.
Durante unos días no hice otra cosa que deambular por el kilómetro de carretera que me separaba de la casa de Catalina. Y es que además, en medio del camino, había una tienda y también un bar, en los que resultaba muy probable encontrarse con amigos y extraviar el destino inicial, a causa de mil motivos posibles.
Con todo y eso, mi enfriamiento interno nunca se detuvo y muy pronto resolví que debía cambiar de aire. Y no era de extrañar. Diciembre ya estaba a la vuelta de la esquina y la idea de bajar a verme con amigos y de andar un poco las calles de la ciudad no hacía más que rondarme.
Sin embargo, como suele suceder, solo fue cuestión de imaginar los días de fiesta que vendrían, para que Juanes —uno de los amigos de Deúniti— me mandara un mensaje sobre un nuevo proyecto que les acababa de salir para pintar un mural y me preguntara, además, si me interesaba trabajar con ellos.
No sé si ya lo había dicho, pero al recibir el mensaje, justo acababa de sentarme con una cerveza en un murito afuera de la tienda de Ninfa. Quedé entonces algo sorprendido al leerlo, sin saber muy bien qué hacer, y me dio por pensar en el tema de las coincidencias, de los patrones, los azares o como se les quiera llamar. Y no era para menos, ya que justamente, unos años atrás, al terminar el primer borrador de Sueño blanco, Pablo y Juan Sebastián también me habían llamado para trabajar con ellos en un mural de Deúniti.
En ese tiempo, como en cualquier otro tiempo, las cosas eran bien distintas. Yo había regresado de Argentina hacía apenas un año, vivía solo en una vereda del Retiro y andaba casi sin un peso. No conocía a Juanes ni a Sebas (los otros dos integrantes de Deúniti) ni mucho menos a Catalina. Es más, en ese entonces, Juanes y Sebas andaban viviendo en otros continentes y, por eso mismo, Pablo y Juan Sebastián necesitaban que alguien les ayudara con la pintada de un corredor inclinado, de unos treinta metros de largo por seis de alto, en el Museo de la Memoria: ese edificio sombrío que más bien parece un crematorio.
En esa ocasión hubo que hacer un curso de alturas básico, que solo sirvió para cumplir con el certificado. Utilizamos plantillas, pintamos todo con pistola y compresor, trabajamos sobre un andamio rodante de tres niveles, con escalera interna, y bastó con irlo moviendo para cubrir la pared entera.
En realidad, lo más complicado fue cuidar que las plantillas mantuvieran el mismo nivel, para que así, la multitud que íbamos pintando no se fuera torciendo con el paso de los metros. Contando los días de descanso, el trabajo duró tres semanas.
Después de pedir la segunda cerveza en la tienda, le marco a Juanes para que me expliqué un poco mejor el asunto.
—Parce, es un proyecto de la Alcaldía. Entre artistas y colectivos, son algo así como cuarenta murales por toda la 10 del Poblado. A nosotros, por ejemplo, nos tocó la fachada de un hotel a todo el frente del Éxito. Seríamos los mismos cuatro de siempre, más otros cuatro que andamos buscando. Ahí verás si te apuntás. Eso sí, tocaría inscribirse primero en un curso avanzado de trabajo en alturas. Normalmente dura cuarenta horas, pero que al parecer, al final de la otra semana, se puede hacer en dos días, en una academia en el Barrio Obrero de Bello. También habría que comprar arnés y cuerda y freno y botas platineras… Pero bueno, el salario pinta bien y seguro que justifica la inversión. Las cosas además luego se pueden volver a vender. Así sea a mitad de precio.
Tras oír las palabras fachada y hotel, mi mente prefirió no imaginar ningún tipo de detalle. Tampoco quiso preguntar nada. Con todo y eso, escuché a mi propia voz diciendo que listo, que no había ningún problema y que por favor me avisaran cuando estuviera definida la fecha del curso. Luego dije que tenía otras cosas que hacer y me despedí como un verdadero profesional en la materia. Como si ese asunto de pintar fachadas de edificios fuera cosa de todos los días.
El jueves siguiente me desperté a las 5 de la mañana. Me bañé, me tomé un par de tintos y bajé al Centro en el bus de las 6. Caminé dos cuadras hasta coger el tranvía, me bajé en San Antonio y alcancé a montarme en un vagón justo cuando las puertas se cerraban. El metro entonces empezó a avanzar, y todo parecía muy normal hasta que anunciaron la próxima estación y resultó que me había montado en sentido contrario.
El caso fue que finalmente me bajé en Madera, cogí un bus y llegué sin problema a la academia, en cuyas aceras había un gentío impresionante. Me acerqué enseguida a saludar a mis amigos y ellos se encargaron de presentarme a los otros tres que iban a trabajar con nosotros: Fer, a quien ya había visto un par de veces, y Evelin y Fabián a quienes, por el contrario, no había visto nunca.
Poco después, llegó el momento de la inscripción y, como había tanta gente, nos dividieron en dos grupos: uno que haría primero el día teórico y otro que haría el práctico.
En cuestión de minutos, estábamos sentados al fondo de un salón largo, estrecho y hacinado. A mí, por ejemplo, me tocó justo al lado de la puerta y, mientras las palabras del profesor se dispersaban entre un aire monótono, estuve muchas veces a punto de quedarme dormido. Y digo a punto porque, una y otra vez, alguien entraba o salía o simplemente abría para preguntar cualquier sandez, y yo no tenía más remedio que pararme y correr mi propia silla.
Así fue más o menos la dinámica, hasta que alguien me pasó un teléfono con la foto del muro que vamos a pintar. No recuerdo ni quién fue. Lo importante fue que me quedé frío, pues en lugar de una fachada apareció el costado entero de un edificio de siete pisos. Contando el muro de la terraza, son algo así como 20 metros de alto por 35 de largo: sin ventanas, ni balcones, ni ventilaciones, ni nada. Únicamente ladrillos y ladrillos de color gris que, al ampliarlos en el celular, parecían infinitos.
A continuación, vi otra foto en la que el diseño del mural estaba proyectado directamente sobre el muro. Sin embargo, mis nervios ya estaban algo alterados y preferí no mirar mucho. De momento, solo sé que la imagen está compuesta por un poco más de 15.600 pixeles de 20cm x 20cm cada uno. El motivo fue sacado de una fotografía en la que aparecen dos personas. A lo largo, además, en una especie de fondo, se encuentra la palabra HABLALO, en distintos tonos de amarillo, naranja, rosado y azul. Eso es todo lo que recuerdo.
Para entonces, las luces acababan de apagarse y una proyección comenzó a mostrar imágenes de todo lo que nos esperaba en caso de sufrir algún accidente desde las alturas: testículos aplastados por el arnés, cuerpos mutilados, cadáveres estallados contra el suelo, lesiones cerebrales, familias devastadas… En fin… Para completar, el instructor no hacía más que repetir una especie de lema que, sin lugar a dudas, parecía disfrutar: si se van a caer, ¡mejor mátense!
Afortunadamente, pronto logré que algunas sillas de adelante y otras de al lado se corrieran y conseguí atrincherarme en un hueco hasta dormirme sin ningún problema.
Al día siguiente fue la práctica. Tuvimos que ponernos arnés, guantes, casco con barbuquejo y, mientras tanto, el instructor nos dividió en grupos de cuatro personas para ir realizando las distintas actividades. La primera, por ejemplo, consistió en subirse a un poste de concreto, mediante una especie de cincha y unos estribos especiales. Mucho sol. Mucho sudor. Cierta desesperación…
Después hubo que palanquear entre dos personas un andamio colgante. Subir más o menos un piso y volver a bajar. Y claro: uno aprende cosas…
Las cuerdas metálicas que sostienen los andamios desde lo alto se llaman guayas. El aparato para subir el andamio a través de ellas se llama malacate, y sus palancas, desafortunadamente, resultaron mucho más duras de operar de lo previsto. En especial, porque se supone que tendremos que subir ocho pisos de ese modo, en un andamio independiente. Y teniendo en cuenta que hoy nos demoramos casi diez minutos en un solo piso, el asunto parece más que imposible. Sobre todo porque somos ocho personas, y en un andamio no pueden ir más de cuatro. Y eso sin contar que dos de los que suben deben volver a bajar el andamio para que otros dos suban con ellos. Como quien dice: la locura total.
También se habla de un posible descenso en cuerda desde la terraza. Y si bien parece algo más plausible en términos prácticos, preferiría no hablar del tema en este momento. Aunque bueno, viéndolo bien, igual me toca, pues la siguiente actividad se trató, justamente, de un par de descensos desde unas torres metálicas de tres pisos.
En el primer descenso cada quien se hallaba junto a dos instructores que se encargaban de cuadrar la línea de vida: o sea la cuerda que va asegurada a lo alto de la estructura y que pasa por un freno que, a su vez, va asegurado a un mosquetón que, a su vez, va asegurado al anclaje trasero del arnés. Se supone que, en caso de una caída, el freno del mosquetón bloquea el paso de la cuerda y uno quedaría colgando en el aire. En ese sentido, lo más importante es mantener siempre la cuerda bien templada para que la caída sea lo menos larga posible.
Cuando el instructor terminaba de asegurar a cada quien a la línea de vida, abría un aparato provisto de una palanquita —llamado descendedor— al que también le pasaba otra cuerda que, igualmente, iba asegurada en lo alto de la estructura. El asunto es que el descendedor solo funciona con la cuerda puesta en cierto sentido. De lo contrario, la cuerda pasaría derecho sin que nada la detenga.
Pero bueno. El caso era que el instructor cerraba el descendedor y lo aseguraba a un mosquetón que iba enganchado al anclaje del pecho del arnés, de modo que uno simplemente debía soltarse hacia atrás, apoyando ambas suelas sobre el borde de la estructura, antes de abrir la palanquita con la mano y descender como si fuera caminando de forma vertical sobre una malla metálica. Para mi sorpresa, lo hice como si nada.
El siguiente paso fue subir a otra torre, entre andamios y escalas, en los que toca siempre ir asegurado con unas eslingas, que son algo así como unos ganchos que se abren y se cierran en los extremos de una cinta larga y súper resistente. En realidad, a un lado hay un solo gancho, mientras que al otro hay dos. El lado de un solo gancho va en el anclaje trasero del arnés. Los otros dos, en cambio, deben ir enganchándose y desenganchándose a la estructura por encima de uno mismo, a medida que se avanza.
En el segundo descenso, por el contrario, ya no hubo instructores al lado de nadie y cada quien tuvo que ponerse el equipo sin ayuda, mientras los demás compañeros (abajo y alrededor) le recomendaban todo tipo de cosas distintas. Como quien dice: no solo había que confiar en unos aparatos y unas cuerdas que uno jamás había visto, sino que debía pasar por alto su propia ignorancia antes de soltarse de espaldas al vacío.
De hecho, al momento de hacerlo, quedé paralizado. Alcancé a enganchar el descendedor, a poner la cuerda y a flexionar las rodillas, amagando con soltarme hacia atrás. Sin embargo, una y otra vez, me tuve que volver a incorporar, lanzando toda clase de risas nerviosas que, para colmo, sonaban ajenas y demenciales.
Al final me dejé caer hacia atrás pensando, entre otras cosas, en lo tranquilo que andaba hacía apenas unos días, sentado frente a mi escritorio, corrigiendo los últimos detalles de un escrito de más de trescientas páginas.
Esta vez tampoco había malla metálica para caminar sobre ella. Afortunadamente, el descendedor no tardó en frenarme y, de ahí en adelante, solo fue cuestión de mantener abierta la palanquita y de ir graduando la velocidad de bajada.
Después de almuerzo empezó a lloviznar y ya no pudimos encaramarnos sobre las barandas mojadas. El instructor colgó entonces unas cuerdas de lo más alto de la torre, y tuvimos que trepar por ellas, con ayuda de unos estribos y de otro aparatico colgado del pecho (no recuerdo ni cómo se llama) que uno debía ir subiendo por la cuerda, con toda la fuerza de ambas manos.
Al llegar arriba, la indicación era quedarse colgando en el aire por un momento. Pero luego, como uno llevaba también el descendedor, había que enganchárselo, ponerle la cuerda, soltar los estribos y el otro aparatico y, finalmente, comenzar a bajar. En ese punto, aunque preferí no subir demasiado, tampoco me fue tan mal.
Al final del día nos dieron el curso por aprobado y quedaron de enviarnos los certificados por correo. Salimos entonces de nuevo a coger el metro, y varios de nosotros fuimos a tomar cerveza por la 70 con San Juan.
Más tarde Pablo me arrimó hasta el parque de Envigado, donde me encontré con Catalina, y pronto nos pusimos a andar. Un trago por aquí, una cerveza por allá… Para donde uno mirara, la gente iba y venía en todas las direcciones posibles. Diciembre estaba prácticamente a la vuelta de la esquina y, de repente, ya nadie pensaba en otra cosa que no fuera fiesta.