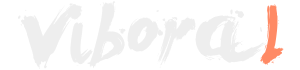Con todo y que el virus me dio suave, durante un tiempo lo sentí como una especie de anticipo de la muerte, en la que uno agradecía cada amanecer y salía a observar el paisaje más temprano, como una especie de loco que acaba de escapar de su propia tumba.
Por un lado estaba la angustiante dificultad para respirar. Pero por otro estaba la imposibilidad de dormir, hasta quedar atrapado en esa continuidad agobiante del insomnio, en la que solo había tiempo para dos cosas: para pensar y para tratar de no pensar.
Luego vinieron las secuelas, con su amplio repertorio de variaciones: frío constante, nervios disparados, espasmos en la espalda, un pitido en el oído izquierdo, dolor en las articulaciones, cosquilleos, punzadas…
Sin embargo, se trataba más que nada de un estado general. Como si, de un momento a otro, uno ya no fuera del todo uno mismo y, para colmo, sintiera esa falta y ese vacío como una especie de hueco en los propios recuerdos. Y presintiera, además, así fuera de manera borrosa, que uno mismo ha comenzado a titilar, hasta convertirse en un ser discontinuo que no puede mantener su propia consciencia dirigida hacia ninguna parte.
Lo otro era que no había sueños y, para completar, la diferencia entre estar dormido y despierto se reducía a una simple cuestión horaria. A lo mejor dormí, a lo mejor no… Sin mirar el reloj, era casi imposible saberlo.
Hace unas semanas, en cambio, empecé a soñar. Y mejor aún: a recordar los sueños. A partir de entonces, siento que ya pasé algo así como un punto de inflexión y que la balanza volvió a inclinarse hacia la tradicional facilidad de pensar y hacer las cosas de forma normal.
En especial con el tema de la memoria. Como si, en cierto modo, los sueños fueran un organizador de archivos y se hubieran ausentado por un tiempo y ahora encontraran un despelote descomunal y se hubieran puesto a trabajar más de la cuenta: esto por aquí, esto por acá, esto por allí, esto por allá… Y mientras tanto, yo empezara a recordar de a poco dónde está cada cosa, en lugar de andar por ahí, tan difuso como un espectro.
Y eso que todo fue suave. Lo repito. Pero eso, al mismo tiempo, le permite a uno sentir sus propias falencias con mayor precisión. Como si uno mismo calibrara cada una de sus funciones y pudiera constatar todo tipo de desperfectos repentinos: cosas tan sencillas como no poder recordar el nombre de alguien o no ser capaz de hacer una cuenta simple o quedarse pensando toda una eternidad en la siguiente acción.
Así que además de los anticipos de la muerte, están los adelantos de la vejez. Ver de repente cómo merman la velocidad y la simultaneidad de las propias funciones. Esas que desde siempre parecían tan normales, tan fluidas.
Así que, en definitiva, ha sido como asomarse a varios abismos y luego volver. De una manera algo superficial, claro está, pero sin dejar de asombrarse con ese tipo de cosas que todo el mundo sabe de pasada y que, por el contrario, se hacen tan profundas y rotundas al sentirlas de frente.
También sucede que al final uno se recupera y pronto se olvida de todos esos cortos que vio de su propio desvanecimiento, de su propia muerte, y vuelve a ser casi el mismo imbécil de siempre.
Y no tiene nada de malo. Porque parte de lo saludable es flotar por ahí entre esa inconsciencia que lo abraza a uno y le permite andar por ahí como si nada. Como si todo fuera tan sencillo, y los acontecimientos simplemente transcurrieran como por arte de magia, sin que uno tuviera siquiera que enterarse.