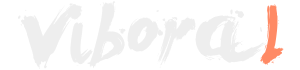Olga fue mi primera novia de verdad (valga la aclaración) y hace apenas un rato se me ocurrió la idea de escribir un cuento que tenga que ver con ella.
Bastará decir que yo estaba en Octavo y que, para entonces, era una completa güeva, en cuanto a mujeres se refiere. Creo que con esos datos será más que suficiente por el momento. Y quién sabe. A lo mejor, cuando escriba el cuento, brindaré más detalles al respecto.
Lo importante, por ahora, es que yo acababa de salir a vacaciones de mitad de año y que, como siempre, buena parte de las vacaciones girarían en torno al Centro Cultural de La Villa, a su cancha de micro y a su mesa de ping-pong.
El torneo de micro, sin ir más lejos, estaba a punto de empezar. Nuestro equipo jugaría el primer partido y yo andaba amarrándome y desamarrándome los tenis en la primera escala de la tribuna, cuando de pronto se corrió la voz de que unas alfabetizadoras del Santa Clara acababan de llegar y que, palabras más, palabras menos, tenían aspecto de diosas.
En realidad, nunca antes unas alfabetizadoras habían ayudado en las actividades del Centro Cultural y, por eso mismo, no me sorprendió que muchos corrieran a verlas y que llegara a formarse un pequeño tumulto que nos impidió divisarlas desde la cancha. Con todo y eso, no había mayor diferencia. Alfabetización significaba Décimo y, en resumidas cuentas, estaban fuera de nuestro alcance. Y ni hablar de mí, en particular, que como creo haberlo mencionado antes era una completa güeva.
No deja de ser extraño, sin embargo, que aquella primera impresión, aún sin haber llegado a verlas, haya quedado grabada en mi memoria, mientras que el momento en que realmente las vi no pertenece a un instante en concreto, sino que se diluye, fragmentado, en una sumatoria de situaciones distintas.
Recuerdo que muchas veces, mientras esperábamos a que desocuparan la cancha de micro, después de alguna actividad, ellas andaban por ahí revoloteando en función de cualquier cosa y que, para entonces, cada uno de mis amigos se había encargado de elegir a la alfabetizadora de sus sueños, a las que, por cierto, se referían con la confianza oculta y fantasiosa que brindaba el simple hecho de conocer sus nombres. Y claro. Aunque yo nunca se lo comuniqué a nadie, la mía se llamaba Diana: una monita de pelo largo y liso, con mejillas trigueñas y alegres.
No sé si vaya a mencionarlo en el cuento, pero la verdad es que siempre he tenido cierta facilidad para los llamados amores platónicos. Y más aún por aquel entonces, cuando mis fantasías desafiaban, sin duda alguna, las más desilusionantes y crueles realidades.
Así que sí. Sin necesidad de hablarlo con nadie, me la pasaba mirando a Diana y pensando en ella. Y no tanto por el trillado asunto de las tetas y el culo (que también), sino, más que nada, imaginando el improbable escenario en que, por algún loco motivo del universo, ella y yo termináramos hablando.
En el cuento, seguramente describiré mejor los detalles de mi enamoramiento a distancia. Por ahora, me conformo con decir que una tarde, mientras esperábamos a que retiraran unas mallas de la cancha de micro, yo andaba jugando con un amigo en uno de los corredores del fondo, hasta que él pateó el balón por encima de la reja y tuvo que salir a la calle a buscarlo.
Mientras lo esperaba, una voz de mujer sonó de pronto a mis espaldas. Recuerdo que volteé algo sorprendido y resultó que era Olga, una de las alfabetizadoras predilectas entre mis amigos. Y no sé. Lo más extraño es que aún me sigue costando describirla.
Esos momentos, por otra parte, son casi imposibles de recordar. Hay demasiada confusión y nerviosismo de por medio. Y ni hablar de los años transcurridos. Pero lo cierto, más allá de cualquier duda, fue que Olga se acercó a hablarme. Y no sobre cualquier cosa. Pues, casi de entrada, dijo que le gustaba mi pelo largo y también la forma en que yo jugaba fútbol.
Su voz era medio grave, segura, sensual, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de conversaciones. La mía, en cambio, no. Tanto así que mientras mi cerebro se encargaba de pensar mil cosas distintas a la vez, mi voz permaneció paralizada en el fondo de mí mismo.
El asunto es que yo suelo ser de extremos. Y esa vez no fue la excepción. Ya que, de golpe, mi voz reaccionó y empezó a decir un montón de cosas que yo ni siquiera entendí y de las que, obviamente, me arrepentí enseguida.
La escena, sin embargo, se evaporó al instante. Más exactamente, cuando alguien llamó a Olga desde la cancha y ella tuvo que irse.
Y claro. Como los amigos tienen ese extraño poder de no perderse nada, resultó que todos observaron la escena desde ángulos imposibles y no tardaron en venir a hacerme todo tipo de preguntas, que yo intenté esquivar de mil maneras distintas.
Sobra decir que durante el resto del día y de la noche alcancé un elevado estado de perplejidad y aturdimiento. Y además de olvidar a Diana por completo, llegué a considerar la insólita idea de no volver al Centro Cultural por un tiempo.
Afortunadamente, el ala menos idiota de mí mismo ganó la partida. Y no solo eso. Sino que además, guiado por una fuerza desconocida, empecé a quedarme rezagado de mis amigos, mientras ellos bajaban a La Villa al final de la tarde, con la idea de presenciar el momento en que las alfabetizadoras terminaran su jornada.
Durante varios días, Olga y yo intercambiamos miradas y sonrisas y saludos e incluso palabras sueltas. Hasta que, una tarde, sus amigas al fin se desvanecieron y nos quedamos conversando en las graderías de cemento, sin más interferencia que las montañas en pleno ocaso.
Recuerdo que hablamos sobre un montón de cosas. Como si, de alguna forma secreta, hubiéramos acordado repasar cada uno de los aspectos de nuestras vidas y cotejarlos metódicamente hasta descubrir, maravillados, que teníamos demasiadas cosas en común y que, además, las conversaciones entre nosotros fluían entre la risa y el asombro, sin el más mínimo esfuerzo.
La noche ya empezaba a caer, cuando las lámparas del Centro Cultural se encendieron y Olga dijo que, desafortunadamente, tenía que irse. Alcanzó también a contarme que vivía en algún lugar entre Fátima y Malibú, de modo que la acompañé a la 33 a coger un Laureles, le pedí el teléfono y quedamos de vernos en el transcurso de los días siguientes.
La primera vez que fui a su casa, estuvimos solos en su cuarto. Ella me mostró su colección de libros y de casetes y un álbum de fotos que le habían tomado para un par de castings. Durante un rato, entonces, anduve abismado pasando páginas y opinando cualquier sandez, mientras descubría a Olga en una infinidad de poses con distintos sombreros, jeans ultra ceñidos, minifaldas, chaquetas de cuero, camisas con todos los botones abiertos… En fin…
El asunto es que no debería andar hablando tanto de esto. Porque sí. Ya tengo la idea y toda la cuestión. Pero primero debo buscar la voz y entender más o menos por dónde irá la historia. Muchas veces pasa que a uno se le ocurren temas y después no logra concretarlos. O no jalan lo suficiente. Y aunque no creo que eso me pase con Olga, uno nunca sabe.
Como quien dice, no quiero comprometerme.