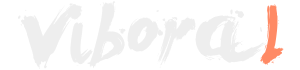Empiezo. El habla es una función cognitiva mucho más antigua y desarrollada que la escritura. Los escritos, de hecho, toman prácticamente todas sus palabras de ahí y están condenados a una especie de maldición: si se alejan del habla más de la cuenta, se convierten en juegos fríos, impostados, vacíos. En espectros que deambulan por el mundo, como sílabas zarandeadas por el viento.
Vuelvo y empiezo. Para nadie es un secreto que la gente de Antioquia y sus alrededores suele ser conversadora y dicharachera. La gran mayoría de las personas se la pasa contando historias, cargadas de acción y de picante. También hay muchas trovas y cuenteros y poemas. Los énfasis, algo exagerados, han sido la norma.
Empiezo por última vez. Durante varios siglos el idioma español vivió algo encapsulado en las montañas de Antioquia. Esto ayudó a que se conservaran numerosos arcaísmos y a que se asentaran las formas, las expresiones y los acentos propios de la región.
Sigo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la lengua española, a diferencia de otras más rígidas, cuenta con una diversidad estructural bastante amplia, al momento de armar las frases. Eso, aunque tiene sus ventajas, convierte al español en un idioma propenso al malentendido, a la ambigüedad, al enredo.
Vuelvo y sigo. Como era de esperarse, pienso de inmediato en los culebreros paisas. Encantadores de serpientes. Expertos en convencer a las personas de que adquieran todo tipo de productos, que ellos mismos insuflan de bellos sentidos irrefutables.
Retomo. Hablando de escritores, me parece que las artimañas, las técnicas y los encantos que muchos utilizan para atrapar al lector (aunque sea a sí mismos), no difieren mucho de las formas tramadoras que adoptan los culebreros.
Ejemplo. León de Greiff, sin ir más lejos, se refiere a sus propios escritos como las famosas farsas tabarinescas de tanto éxito por las ferias de Nijni-Novgorod… Sin temor a equívocos, puede decirse que don León de Greiff es una especie irrepetible de culebrero vikingo. Parece muy sincero con su propia farsa y, en simultáneo, la incorpora al perfil embaucador que tan divertidamente esboza.
Sigo. La extrañeza de una persona ante sus propios logros se denomina síndrome del impostor. En el caso de los autores se manifiesta, más que nada, ante las reacciones positivas y el alboroto que llega a generar su propia obra. Sin embargo, el hecho de restarse importancia, de no tomarse demasiado en serio, es algo que comparten los autores antioqueños que me gustan. Esos que destacan también por su agudeza y su buen sentido del humor.
Vuelvo y sigo. Tomás Carrasquilla, por mencionar a otro monstruo de las letras antioqueñas, se refiere a la tal literatura, restándole toda solemnidad a un tema que, por motivos inexplicables, mucha gente no se cansa de encumbrar. Ese simple tal consigue bajar al escritor de tanto pedestal ridículo y lo convierte en un vecino más. Alguien que, al mejor estilo de Fernando González, se la pasa conversando en la tienda de la esquina, lejos de toda expresión ampulosa y acartonada.
Se me ocurre. Sin llegar a caer en complejos ni en afanes exóticos, muchos escritores antioqueños, como Manuel Mejía Vallejo, suelen tomar prestadas y hasta regaladas las expresiones que aparecen de manera habitual en cada conversación. Fernando Vallejo, para seguir con los ejemplos, ha sabido llevar la tradicional cantaleta espiralada de la región a un esplendor escrito que nadie habría imaginado hace un tiempo.
Añado. Otra cosa que admiro de los finos autores antioqueños, como Porfirio Barba Jacob (así sea un caso extremo), es que no suelen abandonar su vida a merced de su arte. Todo lo contrario. Conocen bastante bien el límite de las palabras y no pretenden habitar en universos ilusorios. Algo que Darío Jaramillo, otro santarrosano, parece recrear en los versos no consecutivos del poema El oficio:
La poesía, esa batalla de palabras cansadas; nombre de cosas que el ruido escamotea
La poesía: este consuelo de bobos sin amor ni esperanza
La poesía: esta langosta, esta alharaca, esta otra cosa que no es ella
Dudo. En este punto, debo decir que, de repente, me siento guiado por un montón de ideas arbitrarias, de pensamientos etéreos que no conducen a ninguna parte. De todas formas, tampoco es de extrañar. La verdad, ni siquiera sé muy bien cuándo, ni cómo, ni por qué me puse a escribir toda esta retahíla en aparente desorden. Aun así, cuando uno se pone a ver, es lo que muchas veces sucede con la escritura. Se pretende hacer una cosa, y al final sale algo completamente distinto. Y aunque no deja de ser un asunto bastante loco, buena parte de escribir consiste precisamente en eso: en aprender a conformarse con los resultados estrafalarios, inesperados, temporales y supuestamente definitivos.
Vuelvo y dudo. Y quién sabe, a lo mejor todo esto tiene que ver con la forma en que me gusta imaginar a los autores antioqueños. Encantadores involuntarios. Culebreros escépticos. Profesionales de la astucia. Gente que llega a desconfiar de sí misma y de su propio arte. Vecinos conversadores que disfrutan el mundo y no dejan nunca de recorrer sus montes y sus calles…
Finalizo de golpe. Como si no tuviera nada más que decir o, simplemente, estuviera a punto de dormirme.