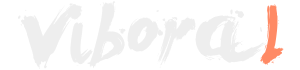Lo primero que recuerdo es jugar fútbol con una pelota de tenis. Había una malla metálica a lo largo de un corredor y el suelo era de cemento.
En un primer plano, cada quien buscaba mantener la pelota el mayor tiempo posible, entre una secuencia indescifrable de patadas que parecían lanzadas al azar.
Desde lo alto, en cambio, éramos un enjambre de niños que revoloteaban como escarabajos sobre un campo de juego tan estrecho, que resultaba prácticamente imposible ver pasar la pelota de un arco al otro.
La siguiente cancha que recuerdo era un semicírculo entre los garajes de dos edificios, que servían de arquería. Cada gol, de hecho, equivalía a un estridente zarandeo metálico que reverberaba durante varios segundos.
Por algún motivo estrambótico, en un tiempo resulté fan de la Unión Soviética y del Dinamo de Kiev, dirigido por el «Lobo» Lobanovskyi. Por eso, cuando íbamos a jugar penaltis en cancha de tierra, cobraba transformado en Igor Belanov. Al momento de tapar, en cambio, asumía la identidad de Rinat Dasaev.
Esa predilección fue apenas una moda más entre tantas otras. Admiré a varios arqueros como Gatti, Falcioni, Pumpido, Pfaff, Schumacher… Pasé también por jugadores como Zico, Sócrates, Cabañas, el «Pato» Aguilera, el «Mágico» González… Aunque, claro: después de México 86 todos nos quedamos para siempre con Maradona.
Mi forma de jugar, sin embargo, terminó siendo más influenciada por Claudio Paul Caniggia, que emergió unos años después.
Al igual que Caniggia, me encantaba volar por las bandas de manera impredecible, antes de encarar hacia el centro y buscar el arco. Incluso me dejé crecer el pelo y llegué a jugar con una cinta alrededor de la frente, a manera de balaca.
Por esa época, mis prioridades en los mundiales eran muy sencillas. Primero Argentina, segundo Brasil y luego las demás selecciones suramericanas. De resto, solía inclinarme por el equipo más débil de cada enfrentamiento. Hacía fuerza por Asia. Por África. Por Centroamérica.
Claro que hubo excepciones. Y así, en algún momento, apoyé también a Holanda y a Bélgica, a la Unión Soviética, a Alemania, a Dinamarca. Por el contrario, a Inglaterra, Francia y España no los podía ni ver. Italia, en cambio, sí me gustaba. Era el equipo favorito de mi hermano José Manuel.
Con los años, como suele suceder, el mundo cambió más de la cuenta. Los argentinos empezaron a parecerme tan soberbios e infelices que, aun admirando a muchos de sus jugadores, los saqué de mis afectos mundialistas, que pasaron a ser comandados por Brasil y su expresivo jogo bonito.
Paradójicamente, durante las eliminatorias, es raro que vaya por los brasileros. Aunque me veo todos sus partidos. Pase lo que pase, ellos no dejan de mostrarse superiores al resto. Tanto así que juegan a otra cosa. Fluyen de manera natural con el balón. Prefieren la magia. Transmiten alegría. Con todo y eso, no dejan de ser letales. Una verdadera máquina de mover el cuero y de hacer goles.
Mientras veo el mundial, la continuidad futbolera de toda una vida se manifiesta de mil formas distintas.
Desde el primer partido, Brasil juega como los dioses y el planeta entero vibra con sus hazañas. Los demás equipos se limitan a seguir las viejas y conocidas leyes terrenales. Algunos cumplen con las expectativas. Otros las superan. Otros decepcionan.
Los argentinos, por su parte, sorprenden por sus reacciones patéticas. No saben perder. Tampoco ganar. Sus hinchas, por momentos, no parecen tener vida propia y se ensañan con sus ídolos de manera infame.
Si por algún sortilegio mundialista, yo tuviera la capacidad de cambiar el mundo a mi antojo, me encantaría que Messi jugara en Brasil y flotara alegre por el campo, ajeno a la ridícula idea de tener que ganar a toda costa.
Es más, si el hechizo tomara más fuerza, me volvería niño nuevamente. Los jugadores se transformarían enseguida en seres fantásticos que deambulan por una infinidad de canchas. Incluso las de algunos sueños, donde el campo asume geometrías imposibles y el balón desaparece a su antojo. Hasta que, de golpe, las jugadas fluyen de una forma tan sencilla que casi basta con pensarlas.
Como si fuera poco, el álbum del mundial retornaría a los precios de antaño. No habría que pensar tampoco en pagar las cuentas del mes y, simplemente, me dedicaría a ir pegando láminas, mientras repaso la información de cada equipo.
Al principio miraría en qué club juega cada quién. Distinguiría las selecciones serias y pasmadas de los equipos alegres y sonrientes. Me fijaría dónde y cuándo nacieron los jugadores. Cuánto miden. Cuánto pesan.
En ese orden de ideas, no tardaría en descubrir quiénes son los más altos y los más bajitos de cada equipo y del álbum entero. También encontraría a los más viejos. Los más jóvenes. Los más pesados. Los más livianos.
En las mañanas actualizaría la tabla de goleadores que diagramé en un cuaderno. Luego saldría a jugar herradura con los amigos y terminaríamos cobrando penaltis que transformarían la puerta de algún garaje en un prolongado estruendo.
A partir de entonces, cada quien podrá convertirse en un jugador distinto, según los eventos más preciados de las últimas fechas. Hoy taparé como Courtois. Hoy seré Richarlison.
Más tarde, cuando nos gane el cansancio, iremos a tomar gaseosa a la tienda y nos pondremos a soñar con los futuros campeones. Con los distintos finalistas. Con los goleadores. Con los equipos revelación.
Al final, todos volveremos a nuestras casas, sintiendo que pasaron demasiadas cosas en un solo día. Y que, afortunadamente, el día siguiente será más o menos igual. Durante un mes viviremos hipnotizados. Fascinados. Perplejos. En un mundo mucho más atractivo. Mucho más real. Genuino. De ensueño.