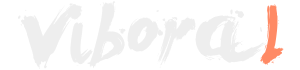Cuando volví de Argentina, después de siete años, todo el mundo era con el mismo cuento. Que Medellín se había vuelto lo peor y que ya no se podía andar por ahí tranquilo, porque a la primera de cambio lo bajaban a uno de pinta. Lo atracaban.
Yo además había vuelto a vivir al Retiro y las primeras veces que bajé a Medellín me sentía como uno de esos turistas cautelosos que miran para todos lados y que creen estar viviendo la experiencia de sus vidas, al visitar una ciudad con semejante fama de violencia, supuestamente pasada.
Con el paso de los días, sin embargo, me pareció que no era para tanto. Más de una vez caminé por debajo del viaducto del metro desde Exposiciones hasta el Centro, e incluso hasta la de Antioquia, o crucé a pie desde Carlos E. hasta Boston y nunca vi nada raro. O, por lo menos, nada que no hubiera visto miles de veces antes.
Mi conclusión: Medellín era más o menos la misma de siempre. Simplemente había que andar con cuidado y, al mismo tiempo, tranquilo. Algo que solo se aprende a través del tiempo y que sabe hacer muy bien cualquier habitante de la ciudad.
El asunto es que ahora todo volvió a suceder más o menos igual. Estuve casi un año en México, luego volví a vivir al Carmen y, entre el bicho y las secuelas del bicho, llevaba poco más de año y medio sin bajar al Centro.
Y digo que todo se repitió, porque al igual que hace unos años, llevaba meses oyendo que las calles de Medellín andaban horribles. Y que entre la pandemia y los habituales colombianos y los novedosos venezolanos, el asunto andaba demasiado complicado. En especial, por la nueva modalidad de atraco en masa, en la que alguien de pronto anda por ahí y, de golpe, se le viene un grupo de gente encima a quitarle todo.
Finalmente bajo del Carmen y llego a la estación Parque Berrío sin pensar en nada en particular. Con cierta expectativa por ver cómo andan las cosas, pero sin dejarme guiar por ninguna idea fija, aún cuando el Parque Berrío no es solo el sitio en que más roban de toda la ciudad, sino que ocupa, de hecho, los dos primeros lugares. Pues no es ningún secreto que Bolívar con Colombia se pelea el primer puesto de atracos con la esquina que sigue más hacia el norte.
Como siempre, hay policías por todas partes. Y claro. Para completar el cuadro, gente que sigue de cerca a esos mismos policías para saber en qué momento y desde qué ángulo operar, como si se tratara de una coreografía dirigida por un titiritero experto.
Yo, por el contrario, más bien me escabullo por la esquina de arriba y empato pronto con La Playa. Es viernes al mediodía y, aparte del calor, lo que más me sorprende es el gentío que deambula por ahí.
Después de recorrer calles y calles, me llama la atención la cantidad de tapas metálicas que se robaron de pronto del suelo y que no dejaron otra cosa que huecos de todos los tamaños, formas y profundidades, en los que uno fácilmente puede quebrarse una pata. O hasta dos.
Las aceras, en general, se ven destruidas y, por momentos, me siento caminando por una zona de guerra en la que sufrió absolutamente todo. Hasta los materiales más resistentes. Y ni hablar de las personas. Claro está. Muchas de ellas, sin ir más lejos, se detienen a cada tanto a contar todo tipo de historias en busca de alguna limosna.
El calor sigue siendo bestial. Se nota que cada vez hay menos árboles. Aprovecho entonces para tomarme una cerveza aquí y otra allá y, mientras tanto, voy haciendo un inventario personal de los sitios que todavía existen y los que, por el contrario, no sobrevivieron. Diógenes, por ejemplo, ya no está. Uno de mis bares favoritos. Con todo y eso, creí que el cambio general iba a ser más drástico.
Y eso de hecho es lo más loco de todo. Que a pesar del caos, todo siga funcionando más o menos como antes. Unos cuantos negocios se quebraron durante el encierro y simplemente fueron reemplazados por otros. Pero ¿cómo hizo la demás gente? ¿Cómo no se quebró absolutamente todo el mundo? ¿O casi todo?
Lo que nunca imaginé, en cambio, fue que se hubieran robado cientos de tapas metálicas a la redonda y que, para colmo, no hayan sido repuestas y, mientras tanto, las aceras se sigan desmoronando como si se tratara de una ciudad abandonada.
Así que ahora ya no solo toca saber andar con cuidado y tranquilo, al mismo tiempo, sino que hay que aprender a caminar con la vista clavada al suelo, pero sin descuidar tampoco el ojo avizor del panorama más lejano.
Quién sabe por qué, pero eso nadie me lo dijo.