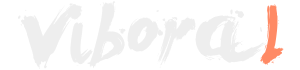Llevamos cuarenta minutos de dura pendiente bajo el sol. Finalmente llegamos a lo alto de la montaña, nos metemos a un potrero que mira hacia el valle de San Nicolás y vamos a sentarnos en una de las tantas piedras que encontramos más abajo. Justo antes de hacerlo, Catalina encuentra dos pequeños hongos secos en medio del pasto, sobre una boñiga de vaca.
Me los muestra feliz. Sin lugar a dudas, son de los psicodélicos.
Catalina deja sus cosas sobre la piedra y se va a recorrer el potrero hasta que la pierdo de vista. La tarde acaba de ponerse gris y todas las fotos que ensayo me parecen imposibles. El viento ha comenzado a soplar. Hace cada vez más frío.
Catalina regresa al rato con un hongo mediano que prácticamente brilla de lo azul-morado, tanto en el tallo como en el sombrero. Me mira con picardía y simula varios mordiscos. Yo alcanzo a sonreír, sin pararle muchas bolas.
Luego nos quedamos divisando un atardecer de extraños blancos y grises, con un leve resplandor naranja que recién aparece al final.
El frío está a punto de llevarnos de regreso, cuando decidimos partir el hongo mediano a la mitad y nos ponemos enseguida a masticarlo. De vez en cuando, lo acompañamos con un casquito de mandarina, que nos ayuda a tragar.
El camino de regreso se descuelga entre una infinidad de pequeñas piedras que se desprenden del suelo a cada paso. Sigue después una especie de río seco, cubierto de piedras redondeadas y, por último, los rieles más empinados de la región.
Al llegar al siguiente mirador, el mundo parece un poco distinto. El Carmen y Rionegro se ven a lo lejos como una sola ciudad empotrada entre montañas oscuras. Cata y yo alcanzamos a mirarnos con risa y volvemos a concentrarnos en la misión de bajar.
Al llegar a casa, tomamos agua y cada quien empieza a recorrer los alrededores de la casa de manera incesante. Las últimos colores del día se extinguen pronto y el cielo alcanza a despejarse en ciertas partes. Un cachito de luna. También estrellas. También luciérnagas que prenden y se apagan como si volaran de una dimensión a otra. Los gatos, entretanto, corren y saltan por todas partes como si jugaran con seres invisibles.
No podemos estarnos quietos y, a pesar del cansancio, decidimos subir a la tienda por unas cervezas. Diez minutos de subida, diez minutos de bajada.
Al regresar ponemos a sonar a Bach, prendemos una vela y nos sentamos a tomar cerveza en la mesa de afuera. Sorbos suaves, lentos, que parecen llegar a lo más profundo del cuerpo.
Lo bueno de las alucinaciones nocturnas es que uno no se distrae tanto con los colores ni las formas y, en definitiva, deja un poco de lado lo netamente lo visual.
Permanecemos un rato en silencio.
De repente, la vida aparece como una sincronía perfecta y, al mismo tiempo, caótica. Por momentos, uno se percibe como parte de algo mucho más grande y se siente a la vez vulnerable, ante un caos tan enorme. Una especie de vacío cósmico, capaz de destrozar cualquier intento de orden, sin el más mínimo esfuerzo.
Catalina me habla de Marcela, una amiga suya que murió, y de cómo ella, en ocasiones, siente de golpe que ve las cosas como las vería Marcela. Suena loco, pero así es. Como si los muertos dejaran pedacitos de energía regados por ahí.
Es imposible no ponerse trascendental. O esotérico. Después de todo, las conexiones más secretas van emergiendo a medida que se alteran la percepción y la consciencia, que ya de por sí son alteraciones en sí mismas.
El viento sopla por ráfagas. Comienza un aguacero inesperado. Los chorros de agua no tardan en refulgir desde las tejas. Poco después, vuelve a escampar. Entretanto, Catalina ha cubierto la llama de la vela, una y otra vez, para intentar protegerla.
Durante largo rato sigue sonando Bach. Una música de siempre, envuelta por el canto de los insectos y los claros trazos de la noche.
Parecemos en otro tiempo. En cualquier tiempo.