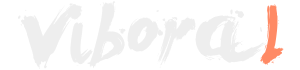Durante mucho tiempo, solo escribí páginas sueltas a mano. Recuerdo que una noche me dieron ganas de hacerlo por primera vez y que, a partir de entonces, lo seguí haciendo: siempre de manera lenta, deteniéndome a cada tanto y sin sobrepasar jamás la extensión de una sola hoja.
Por esos días, adquirí una extraña costumbre que consistía, más que nada, en evitar cualquier tipo de correcciones. Y aunque ahora me resulta casi imposible saber lo que pensaba mi yo de aquel entonces, me atrevería a decir que consideraba cualquier tipo de modificación como un acto de falsedad total y, tal vez por eso, aquel yo prefería guardar sus escritos en un cajón y solo volver a leerlos, pasado cierto tiempo, cuando esos mismos textos le parecían ajenos y terminaba por buscar un sentido oculto entre sus frases.
Hubo un tiempo aún más delirante (no sé si antes o después) en el que decidí no volver a leer ningún libro, pues consideraba que cualquier influencia podía resultar nociva para mi propia escritura. Si mal no recuerdo, tenía bastante que ver con la esencia que supuestamente yo traía incorporada y que debía tratar de preservar a toda costa.
En lo sucesivo, pasé también por épocas en las que escribir significaba, ante todo, no aspirar a escribir y, por ende, no escribir nada en absoluto. Basta decir, sin embargo, que mis convicciones nunca han sido muy estables que digamos, y cuando se presentaba la ocasión de escribir una carta o un poema que mejorara mis posibilidades de conseguir novia, no dudaba ni un segundo en hacerlo.
También es verdad que en algún oscuro momento viví épocas repletas de farsa, en las que me dedicaba a pregonar a los cuatro vientos que yo escribía, cuando en realidad no lo hacía ni por equivocación. Pasado un tiempo, en cambio, terminé por pasarme al extremo opuesto y comencé a escribir con cierta constancia, sin llegar a mencionárselo a nadie.
Entre tanta idea disparatada e indefendible, lo cierto fue que la escritura me llamó la atención desde muy temprano. Solo que durante largo, largo tiempo, no hice otra cosa que pasarme la vida esquivándola. Y claro. Como no me interesan ni me nacen las explicaciones, no sé ni por qué me llamó la atención, ni tampoco por qué busqué hacerle el quite durante años.
En realidad, siempre me ha costado creer en las razones y los motivos que la gente esboza para explicar sus propios actos y comportamientos. En ese sentido, los escritores no son la excepción. Muchos tienen todo tipo de respuestas súper convincentes y se la pasan explicando o tratando de explicar el motivo por el que supuestamente escriben, al mejor estilo de los villanos de los cómics que cargan con una desgracia fundamental a cuestas y se encargan, además, de ir narrándola por ahí, con tal de justificar su maldad.
El asunto es que a mí me sucede justo lo contrario. No me interesa andar pensando en por qué escribo, ni en para qué, ni en ningún tipo de intención o utilidad. Después de todo, la escritura no representa para mí una simple decisión de antaño o un sueño anhelado que se materializó de golpe y al que simplemente me entregué, como si acabara de convertirme a una nueva fe.
Hay días, por ejemplo, en que me siento a escribir y, sin haber pasado del primer renglón, pierdo el impulso y me desanimo por completo, como si la confianza en mí mismo y en los elementos que me rodean acabara de vaciarse y me sintiera caminar sobre un capa demasiado fina, a punto de romperse.
Los pensamientos, sin embargo, son muchas veces un perverso disfraz de las numerosas excusas que existen para preferir no hacer algo. Vuelvo a comprobarlo una vez más, cuando intento seguir adelante y ellos procuran detenerme diciéndome, entre otras cosas, que por más esfuerzo que invierta, mi escritura jamás valdrá la pena.
A continuación, me invade una idea de lo más insólita: una suerte de nostalgia por los tiempos en que me sentaba a escribir sin pensar jamás en lo que escribía. Procuro entonces protegerme del desánimo del tiempo presente y regreso a los lugares más cómodos del escrito en curso. Esas partes en las que solo hace falta corregir y que parecen dar buenas muestras del trabajo logrado. Desafortunadamente, los pensamientos siguen al acecho y me hacen creer que estoy dando demasiadas vueltas en torno a detalles nimios.
Y así, mientras trato de acallar mis propios pensamientos, voy avanzando, casi sin saberlo. Y cuando al fin la mente se halla en silencio, descubro que las palabras pueden ser una simple fachada de algo que surge por dentro. Son todo y nada al mismo tiempo. Algo así como hebras y filamentos que permiten todo tipo de conexiones y ayudan a formar canales secretos entre las cosas.
En este punto, las líneas del escrito empiezan a suceder al fin. De verdad. Y se transforman, de golpe, en algo tan íntimo y a la vez ajeno, como una chapola que revolotea en el interior de otro cuerpo.
Al cabo de un rato, siento que se acaba el silencio y pienso que, a lo mejor, el escrito necesita descansar, tomar un poco de aire. A partir de ahora, esperaré un tiempo antes de volver a leerlo y, entonces, sentiré sin duda el mismo extrañamiento de esos días y esas noches en que prefería no corregir nada y luego volvía a descubrir esas mismas frases, como si acabara de encontrarlas en una hoja escrita cualquiera.
Para entonces, no tendrá ningún sentido hablar de intenciones ni tratar tampoco de explicar nada. Las cosas simplemente irán surgiendo y, si logro apagar la mente como es debido, terminarán por entrelazarse de una forma secreta, impensada. Una forma de la que todavía no me acuerdo, de la que, por ahora, no puedo saber nada, absolutamente nada.