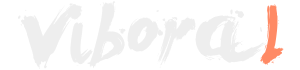La verdad, yo mismo tengo varias versiones. En la primera, estoy con Catalina en México y empieza la famosa pandemia. Y eso, de hecho, es lo que menos me gusta de esa versión. Porque uno tiene sus mañas. Y casi que las mañas lo ayudan a trazar una especie de camino paralelo. Y de un tiempo para acá, en ese bello camino de las mañas, desconfío de todas las personas que empiezan sus historias con la tal pandemia. No sé. Algo indefendible. Como toda maña. Pero esa forma de empezar me parece facilista. Sospechosa. A no ser que estemos hablando de una dolencia o de una enfermedad. O del principio de la muerte. Ahí sí cambia la cosa.
En este caso, desafortunadamente, es cierto. Una de las versiones dice que a Catalina y a mí nos cogió la pandemia en México y que estuvimos diez meses allá hasta que volvieron a abrir los aeropuertos. Lo cierto es que al momento de aterrizar en Ciudad de México yo había terminado Piragua dos meses antes y venía con la romántica idea de empezar un blog con relatos de viaje. Solo que, claro, 6 o 7 semanas más tarde, con apenas 6 o 7 entregas, el anhelado viaje se transformó en una casa de campo a precio de ganga en un pueblo de Jalisco llamado Gómez Farías. Cuando menos pensamos, estábamos allá confinados y la locura más contradictoria se había apoderado del mundo.
Porque era así. Si uno hablaba con alguien de Colombia, escuchaba que todas las personas andaban paniquiadas y que si, de pronto, alguien no lo estaba, igual tenía prohibido salir de la casa, al peor estilo de una regulación distópica. En México, en cambio, era justo al revés. Desde el presidente hasta nuestros vecinos más cercanos confiaban ciegamente en los designios de dios y la divina providencia. Todos siguieron con su vidas de manera normal y solo los bichos raros usaban tapabocas.
Hablando de bichos raros, esos éramos nosotros. Justamente. Los recién llegados al pueblo. Los extranjeros. Y con otro color de piel, para colmo. Eso sí: por más que dios anduviera a cargo de todo, los pobladores nos pidieron que guardáramos distancia por un tiempo, mientras se comprobaba que no traíamos la infección encima. Afortunadamente, nadie se enfermó ni murió en el pueblo por esos días. De lo contrario, creo que nos habrían linchado o incendiado la casa, como mínimo. Así suene algo charro (en el doble sentido de la palabra), lo digo en serio.
Dejando de lado los aspectos realmente trágicos, lo otro aburridor de ese tiempo era la monomanía. Los opinadores del mundo entero opinando sobre la pandemia, repitiendo las mismas informaciones a diestra y siniestra. Los filósofos mediáticos vaticinando todo tipo de catástrofes y nuevos órdenes mundiales que solo irían de mal en peor. Los escritores oportunistas dedicando sus horas a escribir en vivo y en directo sobre el encierro y la pandemia, esforzándose en demostrar, sílaba por sílaba, su preocupación alharaquienta por la humanidad. En fin.
El caso es que el momento más álgido del pánico mundial fue pasando y, al cabo de unos meses, la gente que venía de Estados Unidos a visitar a sus familias volvió a pagar la tarifas habituales. Eso significó que nos pidieran la casa de Jalisco, donde pasamos cinco meses en medio de unas colinas doradas que mutaron a verde con la temporada de lluvias, junto a un imponente colorín florido y unos caballos que corrían y jugaban por los pastos. Un paisaje increíble que nos hizo sentir como si habitáramos un cuento.
Entonces nos tocó movernos y, tras un par de vueltas locas, terminamos en otra casa de campo a precio de ganga, en un lindo pueblo de Michoacán, llamado Erongarícuaro. Una región muy famosa por la antigua cultura purépecha que incluso resistió el asedio de los aztecas. Conocida también por los alebrijes y la fiesta de los muertos y el lago Pátzcuaro y la isla de Janitzio que, para chicaniar, teníamos justo al frente. Otra particularidad de la zona son los nombres enredados. No era solo Erongarícuaro. Estaban también Panindícuaro y Zinapécuaro, Tzintzingareo, Tzintzuntzan y Tingüindín, entre otros. Y eso por no mencionar Parangaricutiro, un pueblo vecino que sirvió de inspiración al famoso trabalenguas de Parangaricutirimícuaro.
«El volcán de Parangaricutirimícuaro lo quieren desparangaricutimirizar. El que logre desparangaricutimirizarlo un gran desparangaricutirimizador será».
Y bueno. En esa cabaña con vista al lago Pátzcuaro, donde dos cacomixtles nos visitaban cada noche, empecé un escrito llamado Balsámicas que a lo mejor se me ocurra terminar en un futuro postapocalíptico. Solo que de pronto, en uno de esos días locos, me salió un capítulo todo extraño y en algún momento pensé. «Quién sabe, debería más bien empezar otra historia con este capítulo». Igual no sé. No recuerdo si a partir de esa revelación seguí avanzando con Balsámicas. Lo importante, en todo caso, fue que ese tiempo se hundió muy pronto en el ritmo frenético del mundo y, en un abrir y cerrar de ojos, Catalina y yo estábamos yendo a Morelia para hacernos pruebas de covid que nos permitieran volar a Colombia. Cuando fuimos a ver, casi sin enterarnos, ya estábamos en el oriente antioqueño buscando casa para alquilar en el campo a precio de ganga, sin importar en qué pueblo cayera la ruleta. Un mes después, afortunadamente, nos tocó El Carmen de Viboral.
Sigue la historia. Nos instalamos. Hubo que conseguir nevera, estufa y casi todo lo demás y una mañana, después de tantas y tantas vueltas, me senté de nuevo a escribir y decidí de una vez por todas que intentaría seguir el hilo de ese capítulo extraño que había escrito en Erongarícuaro. Y empecé. Duré por ahí un mes escribiendo. Hasta que me dio por organizar la primera fiesta de cumpleaños que organizo en la vida y, como era de esperar, se transformó en una divertida covid-rumba.
Pocos días después, a Catalina se le hincharon los huesos de la cara y su aspecto devino algo extraterrestre durante varias semanas. Yo, por mi parte, duré tres meses con el aire mermado sintiendo, además, que la acostumbrada unidad de mi querido ser se disolvía en la bruma de un presente repleto de olvidos. Y no solo eso. Tres meses más tarde, ya más recuperado, me costaba recordar todo tipo de datos. A Catalina también. En especial los nombres de las personas. Y no solo eso. Podía salir muy decidido del cuarto con la intención de hacer cualquier cosa y terminaba por ahí con cara de perdido, en algún corredor, sintiendo que la intención inicial se había esfumado. No servía regresar al punto de partida. Ni pensar en el asunto. En cierta forma, era como si un cable se hubiera roto. Y claro. A lo largo de los días era toda una sumatoria de cables que normalmente se dan por sentados y lo ayudan a uno a hilar las cosas sin tanto esfuerzo.
Ah, lo otro era un acelere horrible que, por un buen tiempo, me despertó tipo cuatro de la mañana. No podía volverme a dormir, sentía que me faltaba el aire y, en medio de ese presente absoluto con cierto sabor a muerte, no había mejor opción que salir al corredor de afuera o a una gran piedra monolítica detrás de la casa a contemplar la llegada del día como un mamífero cualquiera.
Y obvio. Tampoco era capaz de leer ni de ver películas. Así que los días eran largos, relargos, y un buen día, cuando la respiración había regresado a la normalidad, se me ocurrió que debía poner de mi parte para reparar la cabeza. Un ejercicio o algo por el estilo. De lo contrario, me iba a quedar así para siempre. De esa forma nació la idea de escribir una bobadita todos los días a primera hora de la mañana. Algo así como un lento reconocimiento del entorno que fue abarcando la casa, el sol, el viento, la niebla, los árboles, las montañas, las flores, los pájaros, los insectos, los vecinos, la vereda, los perros. Elementos tan sencillos como los de un haiku, pero vistos como un ejercicio de kinder.
¿Y qué tiene que ver todo esto con las versiones de las que hablaba al principio? Y a propósito: ¿versiones de qué? Todo esto y mucho más será resuelto en la siguiente entrega. Hasta pronto.
357
Entrada anterior